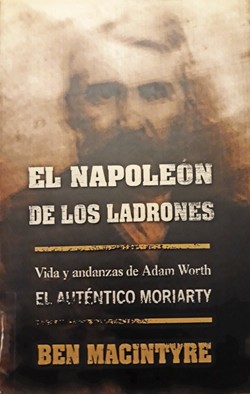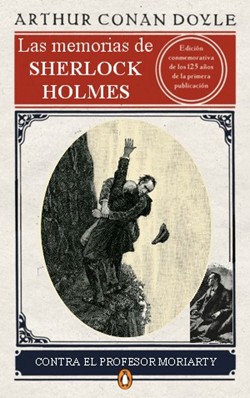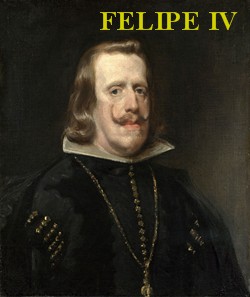Elegir un cuadro (Juan José Gañán)
La Lechera de Vermeer o el retrato de Georgiana Spencer Cavendish, duquesa de Devonshire, pintado por Thomas Gainsborogh

Era la segunda vez que me lo decía:
—A ver cuándo quitas ese cuadro de ahí y dejas el que estaba antes.
Y no es que mi negociado sea el bricolaje o las chapuzas caseras. Eso es cosa suya. Lo mío —además de la basura— son los libros y los cuadros. Pero esta vez se creyó con derecho a inmiscuirse en mi parcela y yo intuía el motivo de hacerlo y, en cierta manera, lo compartía. Pero no era fácil dar mi brazo a torcer, así sin más. Aquel retrato solo llevaba un año allí y había poderosas razones para que permaneciera.
En los últimos días —tal vez semanas, o meses— he sufrido una feroz controversia. Cómo decirlo: me he sentido duquesa de Alba o baronesa Thyssen. Les explico: me han puesto en la tesitura de escoger entre quedarme con un cuadro de Thomas Gainsborough o con uno de Johannes Vermeer.
¿Con cuál de estos cuadros se quedaría usted? La cuestión no es fácil. Ustedes me podrían decir:
—¿Y por qué hay que escoger? Quédese con los dos y ponga cada uno en un sitio distinto de su casa.
—A ver cuándo quitas ese cuadro de ahí y dejas el que estaba antes.
Y no es que mi negociado sea el bricolaje o las chapuzas caseras. Eso es cosa suya. Lo mío —además de la basura— son los libros y los cuadros. Pero esta vez se creyó con derecho a inmiscuirse en mi parcela y yo intuía el motivo de hacerlo y, en cierta manera, lo compartía. Pero no era fácil dar mi brazo a torcer, así sin más. Aquel retrato solo llevaba un año allí y había poderosas razones para que permaneciera.
En los últimos días —tal vez semanas, o meses— he sufrido una feroz controversia. Cómo decirlo: me he sentido duquesa de Alba o baronesa Thyssen. Les explico: me han puesto en la tesitura de escoger entre quedarme con un cuadro de Thomas Gainsborough o con uno de Johannes Vermeer.
¿Con cuál de estos cuadros se quedaría usted? La cuestión no es fácil. Ustedes me podrían decir:
—¿Y por qué hay que escoger? Quédese con los dos y ponga cada uno en un sitio distinto de su casa.
Pero no, eso es imposible. Se trata del lugar más visible del salón. Allí donde otros colocan el retrato del abuelo héroe de guerra o el daguerrotipo del ancestro que fue el primero en prosperar y emprender el éxodo familiar a la ciudad. Ni siquiera se trata de un testero de la pared. Todas las paredes las tenemos perfectamente ocupadas. Compréndanme, es como si a Florentino le pidieran los socios y aficionados del Real Madrid que se quedase con Neymar y con Mbappé, y que el entrenador tuviese que dejar a uno de los dos de reserva. No puede ser; hay que escoger. No se puede tener a esos dos cracs, y mucho menos dejar a uno de ellos sentado en el banquillo. Y eso me ha ocurrido a mí, no me quedó más remedio que decidir con cuál de los dos retratos de mujer de esos dos genios de la pintura quedarme para que adornara el más noble rincón de mi casa.
Nosotros habíamos adquirido una copia del famoso lienzo del pintor holandés en un ya lejano viaje a Amsterdam, con el chiquillo —recuerdo— recorriendo toda la ciudad todavía dentro de su cochecito, cubierto por un plástico transparente que lo libraba de la gélida lluvia de la primavera neerlandesa. Esa copia lujosa de la Lechera adquirida en la tienda del Rijksmuseum con el mismo misterio de una subasta en Christies o Sotheby´s, adornó el friso de nuestra ociosa chimenea durante más de una década. En esa década nuestra familia se ha ido consolidando a base de paciencia, de compartir hipoteca y no pocas fobias y filias, así como otras tantas series y realities televisivos más o menos insustanciales y algún que otro agotador viaje que nos ha hecho reflexionar sobre la conveniencia de retornar cuanto antes a nuestro domicilio, donde siempre nos esperaba con los brazos abiertos esa humilde y acogedora lechera, como una diosa Vesta que guardara perpetuamente en nuestra ausencia el fuego del hogar.
La Lechera es, sin duda, uno de los cuadros más importantes de Vermeer, y Vermeer uno de los pintores más enigmáticos. El pequeño y oscuro óleo que encontramos en la capital de los Países Bajos, como la Gioconda en el Louvre o como ciertas obras maestras originales, al contemplarlo por primera vez, en cierta medida nos defraudó. Pero el veterano viajero pronto desecha sus sueños idealizados y se acostumbra a la realidad de los hechos; para eso viaja, para que no le cuenten milongas. Después de un momento contemplándolo vuelve a reaparecer la misma Lechera que conocíamos de nuestra infancia, aquella de los calendarios o de las latas de leche condensada y los yogurts naturales que no hace tanto encontrábamos en el frigorífico de la casa de la abuela. Se trata de una pintura pequeña, casi cuadrada, de 45 x 41 cm. Es el retrato de una humilde mujer —una criada, tal vez— en una humilde casa, vertiendo leche desde un cántaro a otro recipiente de barro que se encuentra sobre una pequeña mesa cubierta con un paño azul. Estos elementos caseros conforman un bodegón donde aparece también una jarra azul —posiblemente de vino— y una cesta de mimbre que contiene un hermoso pan, mientras unos trozos ya cortados a su lado parecen estar preparados para su elaboración. La fecha de la creación de la pintura es incierta, pero se estima que debe datarse alrededor de los años 1658 y 60, en plena época barroca, el Siglo de Oro de la Pintura Flamenca. Sin embargo nada tiene que ver el estilo realista de Vermeer con los grandes maestros del barroco holandés. El conocido por sus coetáneos como Joannis van der Meer poco tiene en común con Frans Hals, con Rubens o con el mismo Rembrandt. En la pintura de Vermeer hay una intención de reflejar los detalles más nimios para dotarlos de significado. Mientras en gran parte del cuadro el trazo es rápido y grueso, preimpresionista —podíamos decir— como en la cara o en toda la figura femenina, en las telas, en los dibujos de los azulejos y en el suelo terrizo, en la pared podemos observar la meticulosidad del pintor en el detalle de los pequeños clavos, agujeros y desconchones o en el brasero del suelo, tan acertadamente pintado que no nos cabe la menor duda de que se trata de una mujer anónima y de una casa humilde o, cuando menos, el rincón más humilde de una casa donde trabaja la mujer del servicio doméstico. La escena pudiera representar a una modesta joven haciendo el desayuno o un postre casero. A mí, a golpe de vista, se me antojan unas torrijas de Semana Santa o algo parecido. Los sencillos ingredientes nos encajan, por algo la cultura holandesa —como la filipina, la cubana o la guineana— es deudora de la española. Valdría decir para ampliar el dicho popular que no solo pusimos una pica en Flandes, sino además alguna sabia y suculenta receta gastronómica, en aquellos tiempos en que gobernaba allí el rey español Felipe IV, por muy pasmado que pareciese.
Es una pintura llena de luminosidad que se refleja en cada rincón de la habitación procedente de la ventana, el sello Vermeer. Lo que no era tan común es tratar un motivo positivo. El pintor, en una amable escena costumbrista donde contrastan los tonos pasteles con el azul ultramar, representa la importancia de los criados y de las labores caseras, como refleja la cara bondadosa de la mujer y su mirada sumisa, papel denostado durante siglos por rufianesco en la sociedad y las Bellas Artes de todas las épocas. Apuntar además que al autor el valioso pigmento azul, procedente del Lapislázuli, se lo proporcionó su mecenas como un adelanto excepcional, aplicándolo este a los lugares más valiosos que tuvo en consideración, como hiciera con el turbante de la Joven de la Perla, a la manera de la Anunciación de Fra Angélico o del Juicio Final de la Capilla Sixtina y del Tondo Doni de Miguel Ángel.
El otro cuadro en discordia es el retrato de Giorgiana Spencer Cavendish —lady Cavendish—, duquesa de Devonshire, pintado por Thomas Gainsborough entre 1785 y 1787, cuadro del que ya estaba enamorado con anterioridad, en una época remota en la que apenas conocía de Holanda, a Johan Cruyff, al Ajax de Amsterdam y a la Naranja Mecánica, que era la selección que nos encandiló a principios de los setenta en el Mundial de Alemania. Mi pasión por ese retrato florido de la bella aristócrata británica se debe a la lectura del gran libro sobre Adam Worth, "El Napoleón de los ladrones", que escribió el exespía británico y escritor Ben Macintyre, donde se cuenta la vida del más grande ladrón de guante blanco, el malvado Moriarty, archienemigo de Sherlock Holmes. El libro narra la historia del mayor capo del hampa londinense, un criminal tan sutil que consiguió llevar una doble vida hasta el final de sus días; pasando por un perfecto caballero de la sociedad británica del que su esposa e hijos ignoraron siempre cualquier tipo de vinculación con el crimen. En ese libro se narra la misteriosa leyenda negra del cuadro, desde la insólita motivación del robo, la preparación y la brillante ejecución del mismo; incluido lo que estuvo tramando su autor durante los veinticinco años que lo tuvo en su poder bajo su cama, hasta que se cansó y lo devolvió a sus propietarios; un libro bien escrito y bien documentado que recomiendo a quienes gusten de estas materias.
Lady Cavendish, el personaje del retrato rococó pintado por Gainsborough sobre fondo floral y tocado con un desmesurado sombrero, fue una hermosa señora de gran importancia en su época. Perteneciente a una de las familias más adineradas de la Gran Bretaña fue admirada por su belleza y por su elegancia en el vestir, y criticada por sus coqueteos indiscriminados y por inmiscuirse en la política de su tiempo.
Se decía que, cuando no se podía soñar aún con el sufragio universal y la mujer no pensaba siquiera con ejercer su derecho al voto, ella ya influía con su poderosa artillería femenina trocando prometedores besos y abrazos en votos efectivos para su partido, que siempre fue el de los whigs, el partido liberal, porque Georgina siempre fue muy liberal para todas las cosas. Sobre esa mujer se cierne también un halo de funesto misterio. Nacida en segundas nupcias tras su hermano Gee, su madre declararía el día de su nacimiento que sería imposible que la pudiese querer tanto como había querido a su primogénito. La inteligente hija de los Spencer no tuvo un feliz matrimonio aunque se casara con el mejor candidato posible, el gran duque de Devonshire. A sus diecisiete años, ocho años más joven, no parecía tener nada en común con él y nunca recibió verdaderas satisfacciones sentimentales de su persona, sino más bien al contrario. El duque, que le ocultaba la existencia de una hija ilegítima antes de casarse de resultas de un breve affaire con una cautivadora sombrerera, convertiría su matrimonio en un adulterio continuo. Insatisfecho por su aparente infertilidad, tuvo que esperar nueve años y algún aborto de por medio hasta obtener su primera hija con la duquesa, y dieciséis para conseguir su anhelado hijo varón, que le habría de procurar la sucesión de su dinastía. Curiosamente Lady Georgiana crió a la hija del duque tras la muerte prematura de su madre, como uno más de sus hijos, sin ningún reproche aparente. Por eso, cuando la duquesa conoció poco después en la ciudad balneario de Bath a Lady Elizabeth Foster, una hermosa viuda que había quedado arruinada a la muerte de su marido, y Georgina quedó fulminantemente prendada de ella, la duquesa no tuvo ningún empacho en recogerla en su propia casa, contando con el beneplácito de su marido, que pronto se enredaría con la viuda también, llegando a formar entre los tres un triángulo amoroso; una especie de ménage à trois bastante inaudito para la época.
Cabe comentar así mismo que la duquesa de Devonshire fue adicta amiga de María Antonieta, a quien visitaba cada vez que viajaba a París, que era algo bastante habitual para ella, a pesar de no existir todavía el Eurotúnel del Canal de la Mancha, sino los lentos veleros y las incómodas carrozas de caballos. Las dos fueron duramente acusadas de infertilidad y ambas tuvieron la oportunidad de acallar esos reproches. Georgina, como la austriaca, tuvo a su hijo también en aquella ciudad revolucionaria que habría de ver rodar la cabeza de la reina de Francia. Y es que al parecer Versalles fue para Lady Cavendish como una segunda casa, un lugar en el que, recorriendo sus reales jardines o sus lujosos salones, las más sofisticadas e influyentes damas de la corte francesa decidían los destinos de la Aristocracia europea y, por ende, los de gran parte de los europeos del siglo XVIII.
Recientemente he sabido además que Giorgiana fue uno de los ascendientes más relevantes de Lady Diana Spencer, la desgraciada Lady Di de la casa real británica —era tatara-tatara-tatara abuela, si no me fallan los cálculos— como hija que era del primer Conde de Spencer, insigne político de la Ilustración, pintado también por Thomas Gainsborogh. Con lo cual, a la turbia leyenda negra del cuadro desaparecido y a la desgraciada vida de Giorgina, íntima amiga de la decapitada María Antonieta, se le une ahora la trágica historia de la Princesa de Gales, se hubiese producido o no su muerte de manera accidental.
Todo ello viene a colmar las exigencias que requeriría para sí la más exacta definición de lo que se puede convenir en llamar un auténtico cuadro maldito, aunque seguramente todo se deba nada más a la sucesión de una larga serie de coincidencias.
Ya les dije que el famoso cuadro de la Lechera de Vermeer estuvo luciendo durante muchos años en nuestra chimenea sin apenas ninguna incidencia negativa que reseñar en esta familia. Nuestra existencia, más o menos laboriosa, se ha ido desarrollando durante este tiempo con gran normalidad, yo me atrevería a decir que incluso al borde mismo de la verdadera felicidad. Pero resulta que, coincidiendo con el cambio del cuadro, ha ido empeorando, tras sucederse una serie de episodios más o menos funestos. Podemos decir que coincidió con el advenimiento de la Pandemia del Covid-19: una brutal coincidencia, pero no pararían ahí los hechos. Además, lo que faltaba era achacar a la pintura de la duquesa el origen del Coronavirus. Entre la posibilidad de que se debiera su existencia a los efluvios de un cuadro maldito o al del pangolín contaminado de los chinos, no habría color, no creo que se quedasen con mi teoría; aunque soy de la opinión de que si al retrato de Dorian Gray le atribuía Óscar Wilde emborronamientos o poluciones progresivas por el pacto que su personaje —eternamente joven— había hecho con el Maligno, no sé por qué no podemos nosotros creer en la maldición del cuadro de Georgina.
En esta familia llevamos sufriendo en los últimos meses una serie de incidentes de mayor o menor gravedad que, por coincidir con el relevo de esa pintura, cada cual para sí mismo lo ha ido achacando a su perjudicial influencia. Olvidos irreparables, conductas impropias, insufribles dolores de cabeza, accidentes domésticos, enfermedades reverdecidas y hasta la pertinaz sequía, han ido engrosando sotto voce una lista de calamidades misteriosamente justificables por el mal fario del dichoso Gainsborough. Lo último ha sido una terrible y absurda lesión deportiva que me ha dejado prostrado varios meses de baja laboral, encerrado e indefenso en mi salón junto a la maldita duquesa del sombrerito, que parecía sonreír de soslayo, lo que ha supuesto la gota que colmara el vaso de mi paciencia. Y esta ha sido en realidad la verdadera razón para deshacerme del cuadro, aunque he de confesar honestamente que no he sido capaz de destruirlo, no me he permitido romperlo, tirarlo o quemarlo, pues dicen que eso empeoraría aún nuestra mala suerte. La pintura está encerrada detrás del lienzo de la Lechera, donde ha estado siempre, sobre la extinta chimenea del salón, escondido y sepultado hasta nueva orden; hasta que me mude a una casa mejor y más grande —lo cual es ciertamente improbable— o hasta que encuentre a algún digno enemigo que se merezca el regalo.
Córdoba 25 de diciembre de 2021
Documentos adjuntos a esta publicación
 Elegir un cuadro (157k)
Elegir un cuadro (157k)
Nosotros habíamos adquirido una copia del famoso lienzo del pintor holandés en un ya lejano viaje a Amsterdam, con el chiquillo —recuerdo— recorriendo toda la ciudad todavía dentro de su cochecito, cubierto por un plástico transparente que lo libraba de la gélida lluvia de la primavera neerlandesa. Esa copia lujosa de la Lechera adquirida en la tienda del Rijksmuseum con el mismo misterio de una subasta en Christies o Sotheby´s, adornó el friso de nuestra ociosa chimenea durante más de una década. En esa década nuestra familia se ha ido consolidando a base de paciencia, de compartir hipoteca y no pocas fobias y filias, así como otras tantas series y realities televisivos más o menos insustanciales y algún que otro agotador viaje que nos ha hecho reflexionar sobre la conveniencia de retornar cuanto antes a nuestro domicilio, donde siempre nos esperaba con los brazos abiertos esa humilde y acogedora lechera, como una diosa Vesta que guardara perpetuamente en nuestra ausencia el fuego del hogar.
La Lechera es, sin duda, uno de los cuadros más importantes de Vermeer, y Vermeer uno de los pintores más enigmáticos. El pequeño y oscuro óleo que encontramos en la capital de los Países Bajos, como la Gioconda en el Louvre o como ciertas obras maestras originales, al contemplarlo por primera vez, en cierta medida nos defraudó. Pero el veterano viajero pronto desecha sus sueños idealizados y se acostumbra a la realidad de los hechos; para eso viaja, para que no le cuenten milongas. Después de un momento contemplándolo vuelve a reaparecer la misma Lechera que conocíamos de nuestra infancia, aquella de los calendarios o de las latas de leche condensada y los yogurts naturales que no hace tanto encontrábamos en el frigorífico de la casa de la abuela. Se trata de una pintura pequeña, casi cuadrada, de 45 x 41 cm. Es el retrato de una humilde mujer —una criada, tal vez— en una humilde casa, vertiendo leche desde un cántaro a otro recipiente de barro que se encuentra sobre una pequeña mesa cubierta con un paño azul. Estos elementos caseros conforman un bodegón donde aparece también una jarra azul —posiblemente de vino— y una cesta de mimbre que contiene un hermoso pan, mientras unos trozos ya cortados a su lado parecen estar preparados para su elaboración. La fecha de la creación de la pintura es incierta, pero se estima que debe datarse alrededor de los años 1658 y 60, en plena época barroca, el Siglo de Oro de la Pintura Flamenca. Sin embargo nada tiene que ver el estilo realista de Vermeer con los grandes maestros del barroco holandés. El conocido por sus coetáneos como Joannis van der Meer poco tiene en común con Frans Hals, con Rubens o con el mismo Rembrandt. En la pintura de Vermeer hay una intención de reflejar los detalles más nimios para dotarlos de significado. Mientras en gran parte del cuadro el trazo es rápido y grueso, preimpresionista —podíamos decir— como en la cara o en toda la figura femenina, en las telas, en los dibujos de los azulejos y en el suelo terrizo, en la pared podemos observar la meticulosidad del pintor en el detalle de los pequeños clavos, agujeros y desconchones o en el brasero del suelo, tan acertadamente pintado que no nos cabe la menor duda de que se trata de una mujer anónima y de una casa humilde o, cuando menos, el rincón más humilde de una casa donde trabaja la mujer del servicio doméstico. La escena pudiera representar a una modesta joven haciendo el desayuno o un postre casero. A mí, a golpe de vista, se me antojan unas torrijas de Semana Santa o algo parecido. Los sencillos ingredientes nos encajan, por algo la cultura holandesa —como la filipina, la cubana o la guineana— es deudora de la española. Valdría decir para ampliar el dicho popular que no solo pusimos una pica en Flandes, sino además alguna sabia y suculenta receta gastronómica, en aquellos tiempos en que gobernaba allí el rey español Felipe IV, por muy pasmado que pareciese.
Es una pintura llena de luminosidad que se refleja en cada rincón de la habitación procedente de la ventana, el sello Vermeer. Lo que no era tan común es tratar un motivo positivo. El pintor, en una amable escena costumbrista donde contrastan los tonos pasteles con el azul ultramar, representa la importancia de los criados y de las labores caseras, como refleja la cara bondadosa de la mujer y su mirada sumisa, papel denostado durante siglos por rufianesco en la sociedad y las Bellas Artes de todas las épocas. Apuntar además que al autor el valioso pigmento azul, procedente del Lapislázuli, se lo proporcionó su mecenas como un adelanto excepcional, aplicándolo este a los lugares más valiosos que tuvo en consideración, como hiciera con el turbante de la Joven de la Perla, a la manera de la Anunciación de Fra Angélico o del Juicio Final de la Capilla Sixtina y del Tondo Doni de Miguel Ángel.
El otro cuadro en discordia es el retrato de Giorgiana Spencer Cavendish —lady Cavendish—, duquesa de Devonshire, pintado por Thomas Gainsborough entre 1785 y 1787, cuadro del que ya estaba enamorado con anterioridad, en una época remota en la que apenas conocía de Holanda, a Johan Cruyff, al Ajax de Amsterdam y a la Naranja Mecánica, que era la selección que nos encandiló a principios de los setenta en el Mundial de Alemania. Mi pasión por ese retrato florido de la bella aristócrata británica se debe a la lectura del gran libro sobre Adam Worth, "El Napoleón de los ladrones", que escribió el exespía británico y escritor Ben Macintyre, donde se cuenta la vida del más grande ladrón de guante blanco, el malvado Moriarty, archienemigo de Sherlock Holmes. El libro narra la historia del mayor capo del hampa londinense, un criminal tan sutil que consiguió llevar una doble vida hasta el final de sus días; pasando por un perfecto caballero de la sociedad británica del que su esposa e hijos ignoraron siempre cualquier tipo de vinculación con el crimen. En ese libro se narra la misteriosa leyenda negra del cuadro, desde la insólita motivación del robo, la preparación y la brillante ejecución del mismo; incluido lo que estuvo tramando su autor durante los veinticinco años que lo tuvo en su poder bajo su cama, hasta que se cansó y lo devolvió a sus propietarios; un libro bien escrito y bien documentado que recomiendo a quienes gusten de estas materias.
Lady Cavendish, el personaje del retrato rococó pintado por Gainsborough sobre fondo floral y tocado con un desmesurado sombrero, fue una hermosa señora de gran importancia en su época. Perteneciente a una de las familias más adineradas de la Gran Bretaña fue admirada por su belleza y por su elegancia en el vestir, y criticada por sus coqueteos indiscriminados y por inmiscuirse en la política de su tiempo.
Se decía que, cuando no se podía soñar aún con el sufragio universal y la mujer no pensaba siquiera con ejercer su derecho al voto, ella ya influía con su poderosa artillería femenina trocando prometedores besos y abrazos en votos efectivos para su partido, que siempre fue el de los whigs, el partido liberal, porque Georgina siempre fue muy liberal para todas las cosas. Sobre esa mujer se cierne también un halo de funesto misterio. Nacida en segundas nupcias tras su hermano Gee, su madre declararía el día de su nacimiento que sería imposible que la pudiese querer tanto como había querido a su primogénito. La inteligente hija de los Spencer no tuvo un feliz matrimonio aunque se casara con el mejor candidato posible, el gran duque de Devonshire. A sus diecisiete años, ocho años más joven, no parecía tener nada en común con él y nunca recibió verdaderas satisfacciones sentimentales de su persona, sino más bien al contrario. El duque, que le ocultaba la existencia de una hija ilegítima antes de casarse de resultas de un breve affaire con una cautivadora sombrerera, convertiría su matrimonio en un adulterio continuo. Insatisfecho por su aparente infertilidad, tuvo que esperar nueve años y algún aborto de por medio hasta obtener su primera hija con la duquesa, y dieciséis para conseguir su anhelado hijo varón, que le habría de procurar la sucesión de su dinastía. Curiosamente Lady Georgiana crió a la hija del duque tras la muerte prematura de su madre, como uno más de sus hijos, sin ningún reproche aparente. Por eso, cuando la duquesa conoció poco después en la ciudad balneario de Bath a Lady Elizabeth Foster, una hermosa viuda que había quedado arruinada a la muerte de su marido, y Georgina quedó fulminantemente prendada de ella, la duquesa no tuvo ningún empacho en recogerla en su propia casa, contando con el beneplácito de su marido, que pronto se enredaría con la viuda también, llegando a formar entre los tres un triángulo amoroso; una especie de ménage à trois bastante inaudito para la época.
Cabe comentar así mismo que la duquesa de Devonshire fue adicta amiga de María Antonieta, a quien visitaba cada vez que viajaba a París, que era algo bastante habitual para ella, a pesar de no existir todavía el Eurotúnel del Canal de la Mancha, sino los lentos veleros y las incómodas carrozas de caballos. Las dos fueron duramente acusadas de infertilidad y ambas tuvieron la oportunidad de acallar esos reproches. Georgina, como la austriaca, tuvo a su hijo también en aquella ciudad revolucionaria que habría de ver rodar la cabeza de la reina de Francia. Y es que al parecer Versalles fue para Lady Cavendish como una segunda casa, un lugar en el que, recorriendo sus reales jardines o sus lujosos salones, las más sofisticadas e influyentes damas de la corte francesa decidían los destinos de la Aristocracia europea y, por ende, los de gran parte de los europeos del siglo XVIII.
Recientemente he sabido además que Giorgiana fue uno de los ascendientes más relevantes de Lady Diana Spencer, la desgraciada Lady Di de la casa real británica —era tatara-tatara-tatara abuela, si no me fallan los cálculos— como hija que era del primer Conde de Spencer, insigne político de la Ilustración, pintado también por Thomas Gainsborogh. Con lo cual, a la turbia leyenda negra del cuadro desaparecido y a la desgraciada vida de Giorgina, íntima amiga de la decapitada María Antonieta, se le une ahora la trágica historia de la Princesa de Gales, se hubiese producido o no su muerte de manera accidental.
Todo ello viene a colmar las exigencias que requeriría para sí la más exacta definición de lo que se puede convenir en llamar un auténtico cuadro maldito, aunque seguramente todo se deba nada más a la sucesión de una larga serie de coincidencias.
Ya les dije que el famoso cuadro de la Lechera de Vermeer estuvo luciendo durante muchos años en nuestra chimenea sin apenas ninguna incidencia negativa que reseñar en esta familia. Nuestra existencia, más o menos laboriosa, se ha ido desarrollando durante este tiempo con gran normalidad, yo me atrevería a decir que incluso al borde mismo de la verdadera felicidad. Pero resulta que, coincidiendo con el cambio del cuadro, ha ido empeorando, tras sucederse una serie de episodios más o menos funestos. Podemos decir que coincidió con el advenimiento de la Pandemia del Covid-19: una brutal coincidencia, pero no pararían ahí los hechos. Además, lo que faltaba era achacar a la pintura de la duquesa el origen del Coronavirus. Entre la posibilidad de que se debiera su existencia a los efluvios de un cuadro maldito o al del pangolín contaminado de los chinos, no habría color, no creo que se quedasen con mi teoría; aunque soy de la opinión de que si al retrato de Dorian Gray le atribuía Óscar Wilde emborronamientos o poluciones progresivas por el pacto que su personaje —eternamente joven— había hecho con el Maligno, no sé por qué no podemos nosotros creer en la maldición del cuadro de Georgina.
En esta familia llevamos sufriendo en los últimos meses una serie de incidentes de mayor o menor gravedad que, por coincidir con el relevo de esa pintura, cada cual para sí mismo lo ha ido achacando a su perjudicial influencia. Olvidos irreparables, conductas impropias, insufribles dolores de cabeza, accidentes domésticos, enfermedades reverdecidas y hasta la pertinaz sequía, han ido engrosando sotto voce una lista de calamidades misteriosamente justificables por el mal fario del dichoso Gainsborough. Lo último ha sido una terrible y absurda lesión deportiva que me ha dejado prostrado varios meses de baja laboral, encerrado e indefenso en mi salón junto a la maldita duquesa del sombrerito, que parecía sonreír de soslayo, lo que ha supuesto la gota que colmara el vaso de mi paciencia. Y esta ha sido en realidad la verdadera razón para deshacerme del cuadro, aunque he de confesar honestamente que no he sido capaz de destruirlo, no me he permitido romperlo, tirarlo o quemarlo, pues dicen que eso empeoraría aún nuestra mala suerte. La pintura está encerrada detrás del lienzo de la Lechera, donde ha estado siempre, sobre la extinta chimenea del salón, escondido y sepultado hasta nueva orden; hasta que me mude a una casa mejor y más grande —lo cual es ciertamente improbable— o hasta que encuentre a algún digno enemigo que se merezca el regalo.
Córdoba 25 de diciembre de 2021
 Elegir un cuadro (157k)
Elegir un cuadro (157k)