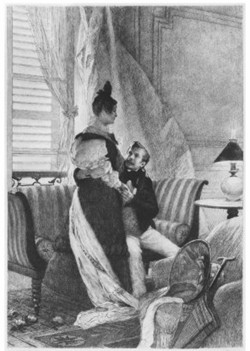Cuarta parte: Tras las pistas del adulterio
El detective
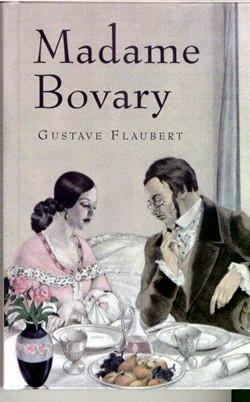
Monsieur Lesyeux era un tipo muy curioso y entrañable que se interesaba realmente por mí y por todo lo que me rodeaba, si bien era bastante reacio a hablar de sí mismo. Así es que poco a poco fuimos tomándonos confianza y conversando abiertamente.
Armand me preguntaba a menudo por mi mujer. Quería saber si yo amaba a mi esposa después de unos años de casado. Yo le repetía una y otra vez que sí, que Emma era una mujer muy especial a la que no comprendía, pero a la que seguía amando a pesar de su frialdad y sus cambios de humor. Que ella conseguía seducirme cuando se lo proponía y entonces yo me sentía el hombre más feliz del mundo. Pero la vida nos había ido distanciando poco a poco y las relaciones ya no eran buenas, aunque esperaba en el fondo que en algún momento volviésemos a amarnos como cuando éramos novios o como en los primeros meses de casados. También me preguntó Armand por mi hijita Berta y hasta por la criada, queriendo saber si yo tenía relaciones con ella y aunque le dije varias veces que no, insistía en que no lo creía. Más que una clínica oftalmológica, cualquiera que nos oyera diríase que habíamos montado una de psicología y que el médico era él y no yo.
También Lesyeux quiso acompañarme en mis salidas campestres los domingos, aunque el hombre sufría horrores cada vez que me acompañaba pues parecía más acostumbrado a las calles de la ciudad que a las largas caminatas por los empinados montes de la Normandía. De tal índole fue nuestra relación amistosa que hasta llegó a salir conmigo a caballo a realizar algunas visitas a mis pacientes, por las innúmeras veredas de la comarca.
De todo conversamos menos de su enfermedad, de la que dejamos de hablar a la semana de conocernos y de la que yo recelaba y quise poner a prueba secretamente. Armand decía confundir el rojo con el verde, en toda su gama, así que un día que salimos a andar por el campo a coger setas le tendí una celada, preparando de antemano un auténtico aunque casero test de Ishiara, el procedimiento científico por el que los oftalmólogos detectan el grado y tipo de discromatopsia.
Yo le había enseñado a distinguir las setas comestibles de las venenosas, pero aún se hacía un lío y como la idea era comérselas a media mañana, para que él estuviera seguro cuando yo no estuviese a su lado, le había recortado de un libro los ejemplares más comunes de nuestra zona y además de su dibujo y su nombre que destacaban claramente sobre un fondo verde en todas las especies, yo le había añadido un círculo rojo alrededor a las que eran venenosas para que las dejase sin coger, conociendo que dicha conjunción de colores sería inapreciable para un daltónico. Así pues, sin haber tenido la precaución de examinar las láminas con anterioridad, se las echó al morral para consultarlas a la menor duda. Terminada la jornada matutina se presentó para el almuerzo con una abundante cosecha.
-¿Qué pensáis, creéis que trajo alguna venenosa?
-¡Pues no!
Había conseguido discernir todos los círculos rojos sobre fondo verde y no cargó con ninguna seta que no fuera comestible. Para cerciorarme de la veracidad del test le pregunté a Armand si había visto alguna seta no comestible y me contestó que casi tantas como comestibles, pero que gracias a la ocurrencia de mis láminas había sabido distinguir unas de otras.
Preparamos las setas en un claro del bosque haciendo una pequeña hoguera con un sofrito de cebolla y ajo que llevábamos al efecto y cuando terminaron de cocinarse tapé el perol con un trapo y le dije con sorna a mi compañero:
- Armand. ¿Qué colores confundía usted, que no recuerdo?
- El rojo y el verde. Este bosque para mí puede ser tan rojo como verde.
- Antes de que nos comamos una seta envenenada, ¿podría usted sacar las láminas que le han ayudado a cogerlas esta mañana? –Desafié-.
- Sí claro. –Dijo mientras las sacaba de la mochila con cierto recelo-.
- ¿Ha visto usted de qué color es el fondo de las láminas donde están pintadas las setas?
–Le pregunté con rabia-.
- No sé. ¿Verde, tal vez? –Tartamudeó Monsieur Lesyeux-. ¿O rojo? No estoy seguro.
- Pues ¿cómo puede saber entonces cuáles son las que tienen el círculo rojo si lo confunde con el verde? –Repliqué con toda energía-.
- Tiene razón, Charles, estoy seguro de dónde están puestos esos círculos rojos de las setas venenosas, es usted muy listo, me ha pillado, no tengo ninguna enfermedad. Discúlpeme amigo mío. Fue una manera de acercarme a usted como un paciente más. Lo siento, de verdad.
Me confesó entonces Armand que su verdadero nombre era Henry Poireau, de profesión detective privado, que había sido contratado por mi señora para investigarme, para encontrar el lugar donde guardaba mi dinero y de paso conocer si mantenía relaciones con la criada o con alguna otra mujer y, también, si aún la seguía queriendo a ella. Dada la imposibilidad de conocer el lugar del tesoro –que no pasaría de 300 malditos francos en ese momento- y mi manifiesta inocencia, mil veces comunicada, decidió en ese instante rescindir el contrato con Enma, pues además le debía casi medio año, y presentarme sus disculpas, pues en realidad el frecuente e intenso contacto que habíamos desarrollado las últimas semanas habían devenido en una incipiente y sincera amistad.
Se me quitaron las ganas de comer de pronto. No estaba enfadado con Armand, es decir con Monsieur Poireau, sabía que su arrepentimiento y su amistad eran sinceros, pero estaba indignado con Emma, más que por su desconfianza personal hacia mí, que podía estar justificada por mis subrepticias miradas a nuestra bella sirviente y por mi sobrevenida dedicación al servicio doméstico; por el afán de saquear nuestras propias arcas, como si tuviera algún vicio oculto que la empujara a conseguir a toda costa sufragar ese gasto. Por ello me pareció buena idea transformar la oración en pasiva, proponiéndole a mi amigo Poireau que investigara para mí a Emma, que tratara de seguirla por las calles de Rouen o donde fuese preciso, para que intentase desvelar, por nuestro bien, aquel misterioso ‘affaire’ que debía tenerla atrapada.
El miércoles por la noche saboteé la calesa de mi esposa inutilizando el eje de las ruedas, sin tiempo para repararlo. Así que el jueves cuando se levantó para usarla se encontró con el problema y tuvo que recurrir al transporte público. A las nueve menos cuarto se presentaron tanto Madame Bovary como Monsieur Poireau en la parada de postas del León de Oro. Emma se sorprendió de ver a su detective allí, pero este se excusó argumentando que tenía que hacer unos recados en Rouen para su amigo Lheureux, al que también había advertido del asunto. Así es que marcharon juntos charlando en el carruaje para la ciudad, poniendo en práctica el caballero sus más sibilinas dotes persuasivas para indagar en la azarosa vida de la señora, que era la primera parte del plan.
Solos en el interior del vehículo, con el conductor fuera en el pescante, pudieron hablar abiertamente. El detective quiso seguirle el juego a la mujer, dándole noticias por enésima vez de su marido, respecto a la salida a por setas, donde le contó que tampoco dio señales de tener nada escondido por aquel recorrido. Ni tampoco de haber iniciado una aventura amorosa con su criada ni con ninguna de sus pacientes, de las que también recelaba por tratarse ella misma de una de sus conquistas amorosas –aunque desgraciadamente la única-.
Poireau, con someros conocimientos musicales, indagó en el nivel de instrucción que podría tener Emma tras más de un año de clases de piano, si bien yo estaba seguro de que no podían aprovecharle demasiado pues las escasas veces que quise escucharla tocar en nuestro coqueto piano del salón, siempre hizo sonar el comienzo de la breve melodía “Para Elisa” de Beethoven, que memorizó de pequeña y nunca le oí terminar. Ella alegaba que los primeros meses las lecciones eran de solfeo, clases teóricas necesarias para educar el oído del instrumentista. Y que llevaba poco tiempo en realidad practicando con el piano. El detective con dos sencillas preguntas de solfeo pudo comprobar que no era precisamente el piano el instrumento que le gustaba tocar a Madame Bovary.
Preguntó el sabueso a la señora dónde estaba la academia de música y dónde solía comer y descansar hasta que llegara la hora de las clases y esta le dijo que no era una academia, sino que Madame Loperette daba las clases en su propia casa, en el ‘quartier’ Bois-Elysées, en el centro, a un par de manzanas del Restaurant La Bohème, donde ella solía almorzar.
Monsieur Poireau aguantó en el carruaje hasta que descendió la señora en la ciudad, pero cuando Hivert, el cochero, dio la vuelta a la primera calle le hizo parar para bajarse rápidamente con su pequeño maletín y seguir sus pasos. No le costó demasiado reconocerla, paseaba despacio pavoneándose por el centro de la acera de la avenida principal, contoneándose con sus rítmicos movimientos de cadera que bamboleaban no sólo su amplio vestido de terciopelo verde sino incluso a los exuberantes huéspedes de su escueto escote, que desde la acera de enfrente le servían al buen Henry de faro y de guía. No le representó el menor problema seguirla, pues la concurrida calle la iba viendo pasar y se le abría a su paso como lo hiciera el Mar Rojo cuando Moisés separó sus aguas para liberar al pueblo judío.
De pronto el pueblo judío se detuvo y se expandió por la ciudad, volviendo todo a la normalidad. Frente a él pudo contemplar a algunos individuos tratando de observar a través de unos grandes escaparates el interior de lo que supuso el Restaurant La Bohème, pero que su enorme cartel desmintió con el rótulo del Gran Hotel Paradise. Cuando desaparecieron los últimos moscones se acercó, subió los cuatro escalones y penetró en el edificio. Desde la puerta pudo comprobar que Emma ya no estaba en el Hall; todo estaba en calma. Lo primero que hizo fue deslizarse a los servicios, donde rápidamente sacó lo necesario de su maleta para poblar sus cejas y su desnuda cabeza, aumentar sus pómulos y recubrir todo el rostro con una espesa barba y bigote; sustituyendo igualmente su camisa y pantalón por vestiduras más elegantes acordes con el lugar. Así disfrazado salió de nuevo al vestíbulo y se acercó al bar-restaurante del hotel para tomar una soda sentado en un velador y plantear tranquilamente la estrategia de actuación, con la certeza de que la señora no estaría allí. Y efectivamente no estaba allí, ni sola ni acompañada.
Como era la hora del almuerzo se dispuso a comer esperando que tal vez apareciera entonces mi mujer, pero tras dar buena cuenta de los primeros platos descartó esa posibilidad, reconociendo que sería más cómodo y más discreto almorzar en la propia habitación.
Pensó en cómo saber con quién se encontraba en estos momentos Madame Bovary si no estaba sola. Lo primero que quiso saber era si verdaderamente se hallaría inscrita en el hotel, pues si pensaba pasar tan sólo unas horas tal vez no figurara en el libro de registro o se habría podido registrar incluso con otro nombre. También cabía la posibilidad de que Emma acudiese en solitario, que simplemente hubiese decidido cambiar el Restaurant La Bohème por el Gran Hotel Paradise para almorzar en espera de la hora de las clases, y no quisiera decirlo por no parecer aún más derrochadora, y además, contra su natural exhibicionismo, solicitar la comida en la propia habitación. También podría acudir allí incluso en solitario si a su amante no le venía bien ese día o decidía darla plantón. Tales eran las hipótesis.
Pasaron dos horas después de terminar el almuerzo en las cuales tuvo que tomarse un par de tacitas de té con unas exquisitas pastas para dilatar el tiempo y no levantar sospechas en el local. Con lo que, por lo pronto, la señora ya no llegaba a las clases ese día al menos. La presencia de nuestro personaje en el restaurant tanto tiempo estaba empezando a resultar difícil de explicar, aunque como hombre de mundo Henry sabía que mientras se abona a razón de dos francos la consumición nadie opone ninguna objeción. Rouen tenía fama de alojar la élite de la bohemia parisina, donde cualquier andrajoso resultaba ser un conocido pintor o un escritor mediocre pero de buena familia.
Cuando faltaba tan sólo una hora para que el coche de postas saliera de nuevo para Yonville bajó por las escaleras que daban al hall la figura de un hombre que me pareció reconocer. Llegó a recepción y se detuvo allí unos momentos hablando con el empleado del uniforme, al que entregó algo, probablemente dinero, e inmediatamente se despidió de él deprisa y se acercó a la puerta del bar, entró por detrás de Poireau y se colocó en la mesa de al lado, pues no quedaban apenas veladores vacíos a esa hora ya. Se sentó y saludó a los de la mesa del otro lado y a nuestro detective, al que no reconoció leyendo un librito y que tuvo que corresponder con un simple ademán. Con gran sorpresa para él, Henry sí que lo había identificado; era Rodolfo Boulanger, impoluto, vestido con un traje claro de algodón impecable, con sus largas patillas a la moda de París, con el cabello medio mojado y recién peinado –como salido de la ducha-.
Poireau se enfrascó en su libro para que no tratase Monsieur Boulanger de entablar conversación. A los cinco minutos apareció por la puerta, despampanante, Madame Bovary, se sentó al lado de Rodolfo y en frente de mí. Emma acaparó rápidamente todas las miradas del amplio salón, pero como si estuviera encima de un escenario representó a la perfección su papel de amante enamorada, actuando con suma naturalidad como si ellos estuvieran solos. Dejando caer su hermosa melena sobre los hombros del caballero, abrazándose a su brazo y restregándose con fruición hasta conseguir la atención de hasta el último parroquiano. Ella le decía:
- Rodolfito qué guapo eres, me tienes loca. Y él respondía:
- Intenta ser un poquito discreta querida, que está mirando la gente. Y ella le contestaba:
- Nadie me importa nada más que tú, amor mío. Solo existimos tú y yo. Estoy feliz cariño mío. La semana que viene, dentro de sólo siete días seré la mujer más feliz del mundo. Ya estoy nerviosa esperando que llegue ese momento.
La mujer hablaba como si estuvieran solos. Aunque se oía el ronroneo de las charlas de otras mesas, Henry podía escuchar perfectamente sus palabras, pues estaba muy cerca de ellos. En quince minutos que estuvo sentado a su lado pudo deducir mi amigo que se verían el próximo jueves de nuevo allí con equipaje y con todo dispuesto para fugarse juntos a París, donde alquilarían un hotel el tiempo necesario hasta encontrar la vivienda adecuada. Al parecer incluso sin la compañía de nuestra hijita Berta, a la que presagió mejor infancia en la compañía de su padre –por muy mal que yo lo hiciera- que con ella misma.
Tras desembarazarse del disfraz cogió de nuevo el coche de postas a unos quinientos metros del hotel. Esperaron a que llegara ella y emprendieron el camino de vuelta con la señora radiante de felicidad.
Por el camino le dijo que ya no necesitaba de sus servicios, que le agradecía sus esfuerzos y que le pagaría el viernes de la semana que viene –difícilmente.
Al día siguiente mi amigo Poireau me comunicó las terribles noticias que había traído de Rouen de la forma más delicada posible. No parecía creíble. Enma nos abandonaba a mí y a mi pobre hijita, a los dos, por un tipo cualquiera, un individuo con fama de vividor y mujeriego. Aunque me costó creerlo, finalmente acepté sus palabras entre lágrimas. Y quedé completamente destrozado, sin saber qué decir ni qué hacer desde entonces.