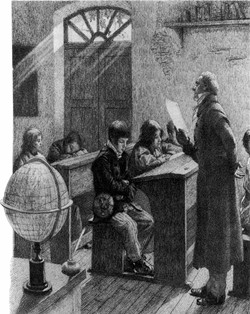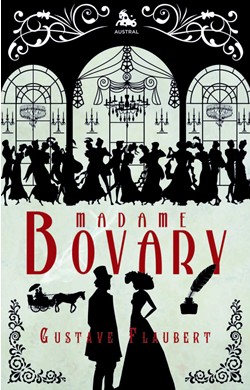MADAME BOVARY
La versión de Monsieur Bovary
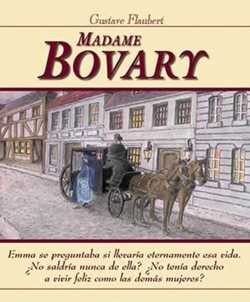
Ya saben que fui un mediocre pero voluntarioso estudiante del que se burlaban a menudo los listillos de la clase, aunque yo llegué a médico y a ellos me los encontraba luego por los corrales de las aldeas, de porqueros o de gañanes arando en el campo, y no es que tenga eso nada de malo.
Tuve un padre juerguista y borrachín, que no echaba muchas cuentas de mí, por eso yo quise estudiar y ser una persona de provecho. Y tuve una madre de su casa cansada de ser pobre y de aguantar a mi padre. Por eso cuando me gradué buscó una mujer que me conviniera, una rica viuda muchos años mayor que yo. Y no porque yo no fuera capaz de procurarme una buena mujer, pues no soy mal parecido y tengo una profesión respetable, así que digamos disfrutaba de cierto reconocimiento entre las solteronas de mi pueblo, a las que yo me entregaba sin grandes discernimientos para tormento de mi previsora madre.
La señora viuda en cuestión, Madame Dubuc, contaba a la sazón 45 años cuando me casó mi madre con ella, quince más de los que cumplía yo entonces, por lo que en principio planteé mis reticencias, si bien claudiqué ante las numerosas ventajas que me hicieron ver contenía aquel contrato matrimonial. Me fui a vivir a su gran caserío a las afueras de un pequeño pueblo llamado Tostes, al otro lado de nuestra comarca. La recuerdo siempre vestida de negro, con una mirada libidinosa. No muy agraciada de semblante porque tenía la cara un poco estropeada por una dermatitis incipiente. Pero a pesar de que era delgadita y aparentemente poquita cosa, su disfraz de luto escondía un cuerpo exuberante y lujurioso, siempre presto además a ser exhibido, sabedora ella de sus irrenunciables encantos.
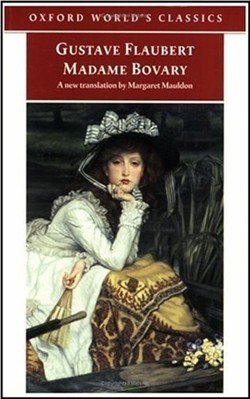
Los primeros días los pasamos encerrados en casa, repasando una revista ilustrada que había mandado traer de París la viuda cuando aceptó mi mano. Una revista que pronto comprobé se sabía ya bastante bien cuando yo la abrí por primera vez y que tenía ya incluso las esquinas dobladas para marcar las páginas más interesantes.
Pronto acabamos el repertorio y empezamos por el principio, pero yo no podía con mi cuerpo y me escapaba con el caballo con la excusa de una visita de urgencia. En una de las cuales conocí al señor Rouault, un floreciente campesino con una pierna rota que tenía una hija preciosa llamada Emma a la que recuerdo aquel primer día vestida con un escueto corpiño rojo tan ceñido que le designaba apenas su pequeña cintura y le sujetaba por encima el insinuante busto.
Gracias a Dios era una fractura limpia en el tobillo lo que encontré en el pie de su padre, que ya había tratado alguna otra vez, porque aunque no puedo decir que la escayolara a ciegas, sí que lo hice mirando casi al tendido, embobado por la presencia de aquella joven campesina tan hermosa.
Desde aquel día Monsieur Rouault fue mi mejor cliente y precisaba de toda mi atención; fue la fractura de peroné mejor cuidada de Francia. Lo que no podía comprender mi suspicaz mujer.
Puedo jurar que respeté carnalmente a mi esposa toda su vida, pues los encuentros con la hija de los Rouault fueron meramente platónicos, entre la picardía de la chica que me llevaba en volandas apenas con la punta de la muleta -como el torero más purista- y el paralizante desgaste que llevaba yo de casa.
Aunque la viuda puedo dar fe y certificar por mi oficio que era una señora sana, empezó a mostrar síntomas de deterioro, tal vez por los celos, preocupaciones y excesos maritales que fueron minando su salud y que corrieron de boca en boca por toda la comarca. En su desvarío la hermosa viuda llegó a proponerme traer a casa a la joven Enma para que pudiéramos disfrutar todos juntos de su presencia, y animarla a participar en nuestras más íntimas correrías, como habíamos visto hacer en su perversa revista parisina. Como yo me negara a ello, debido a su falta de confianza en mí, quiso incrementar aún la dosis de amor carnal, pues en la duda se había propuesto que yo al menos llegase exhausto a los brazos de mi amada. Fueron tantos los excesos que realmente habían degenerado en una peligrosa ninfomanía, llegando un día en el que no lo resistió más su ferviente corazón. Descansando yo, al fin, tanto como ella.
Después de unos días de merecido luto y reposo, más pronto que tarde corrí a galope tendido a ver cómo evolucionaba la fractura de mi cliente, para retomar mi tesis doctoral. Los señores Rouault se alegraron de verme y me dispensaron un opíparo recibimiento que, junto a las atenciones de su cariñosa hija aliviaron mi corto pero intenso dolor.
Terminada la tesis -cum laude- no había excusas para prolongar las visitas, por lo que tuve que hacer público mi interés por Emmita para continuar aquella relación por los cauces reglamentarios. El señor y la señora Rouault tuvieron a bien ratificar nuestra unión, no sin cierto recelo, pues aquellas batallas campales por el interior y el exterior de la casa de la viuda fueron vox populi, si bien cuando tuve ocasión siempre reiteré mi papel de víctima más que de verdugo. A partir de entonces se pegó un poquito más la dulce campesina, con el torito ya embistiendo. Pero sin redondear completamente la faena. Guardando lo mejor a sabiendas para después del matrimonio. Lo que provocaba en mí cierto progresivo aturdimiento.
Pero no me importó sufrir un tiempo sabedor que pronto saborearía aquellas prometidas mieles. Aunque pronto se me hizo duro, comprenderán que nadie pasa fácilmente del lujo asiático a la miseria más absoluta, pues con unas flores silvestres, con románticas poesías recitadas al oído y alguna reiterada melodía al piano pretendía ella calmar mis impulsos varoniles.
Por lo que pronto nos casamos y nos fuimos a vivir a mi casa, bueno al gran caserón que heredé de la viuda en Tostes.
Emma pronto lo transformó completamente. Hizo obras en el jardín para ampliar el porche y reducir los corrales y construyó una buhardilla encima de la segunda planta.
Compró muebles nuevos como para un palacete, de estilo barroco y rococó en su mayoría. Así como decenas de grandes y pequeños cuadros. Aquí colocaba un gran cojín en el suelo, más allá una alfombra persa, por aquí un enorme diván, al otro lado un gran sofá con dos butacones a juego y camas en todas las dependencias y de todos los colores del arco iris, con dosel y sin dosel, sencillas o profusamente decoradas. Salvo en la cocina donde colocó un gran banquete acolchado y en el cuarto de baño, donde cambió la sobria y funcional ducha por una enorme e historiada bañera. Ya les digo, todo pensado para no despistarse ni un momento de las más tiernas labores maritales y borrar de paso cualquier vestigio del pasado. Si bien a mi me pareció todo esto en realidad más de lo mismo, aunque me resultaba excitante imaginar con Enma las apasionadas escenas interpretadas con la viuda por todos los rincones de la casa.
Mi encantadora esposa no sabía freír un huevo ni hacer una cama, aunque yo ya lo sabía, yo ya sabía que tendríamos que tirar de chequera para tener a una mujer al servicio de la casa. Anastasia, una mujer muy buena a la que atendí por primera vez al llegar a Tostes con la viuda sería nuestra criada. Emma era una buena jefa y todo se hacía según sus órdenes a la perfección, tal vez demasiado meticulosamente incluso al principio.
Después de mantenerme a raya durante todo el noviazgo en la noche de bodas, después de abandonar todos los invitados el caserío, me tenía reservada una fiesta privada en la alcoba. Enfundóse una especie de disfraz negro a lo chica-gato, con su antifaz y su cola a manera de látigo, me encerró en el cuarto de baño y me hizo salir para recibirme en lo alto de la gran cama de esa guisa. Se pueden imaginar lo demás; ronroneos, maullidos y arañazos por toda la habitación hasta el amanecer. Y eso que se estaba estrenando la Madame. Desde entonces la expupila de las monjitas puso toda su imaginación al servicio de la pasión amorosa y demostró grandes actitudes.
Las primeras semanas de matrimonio fueron un no parar, entre la sobreabundancia decorativa y sexual. Y yo estaba encantado, pues, dada mi experiencia personal, pensé que eso era lo normal al casarse, aunque algunas de sus técnicas autodidactas resultaban sumamente retorcidas y extravagantes. Yo la quería como era, como fuese, con sus rarezas y sus excesos. Sus exageraciones parecíanme exigencias de la perfección que ella pretendía. La miraba y me quedaba embobado, no acababa de comprender como podía ser para mí una mujer como ella.
Yo trabajaba generalmente fuera de casa, visitando a los enfermos de la comarca, a veces llegaba a almorzar y a veces no. Pero a las ocho estaba en mi casa siempre. Los fines de semana apenas salíamos. Algunos domingos pasábamos el día entero de habitación en habitación. Como yo había aprendido mucho de los libros y tenía bastante experiencia quise abrir poco a poco el repertorio, a lo que no puso reparos en ningún momento, mostrándose al contrario de lo que cabría esperar, sumamente mañosa y creativa, pensé yo que como una forma de competir con la fama de la apasionada viuda, eso pensé yo al principio.
Aquella especie de competición que mi esposa quería librar contra mi difunta esposa dejó esquilmadas nuestras arcas. La generosa dote pronto desapareció convertida en mil cuadros, muebles y cachivaches de todas clases. Cuando terminó la Madame de poner los pesados cortinajes de vivos colores y las historiadas lámparas, para terminar de decorar nuestro hogar, quiso que colgase en la fachada unos graciosos candelabros con unas pequeñas velas de color púrpura que le dieron un impresionante aspecto a la casa -de lupanar de lujo-.
Pero a mí me parecía todo aquello como ella decía, de una gran clase y categoría, por lo que nunca me quejé de su buen o mal gusto, sino todo lo contrario. Sólo le insinuaba la posibilidad de haber escogido unos materiales más económicos, pues veía mermar considerablemente nuestra hacienda. Hasta el punto que tuve unas cortas vacaciones de boda, pues no me quedó más remedio que echarme pronto al monte a buscar enfermos que sanar para sustentar nuestro alto nivel de vida. Empecé por ello a volver más tarde a casa, rara vez antes de las diez de la noche, cansado de buscar pacientes, cansado de encontrar enfermedades donde no las había y cansado de curar.
Cuando llegaba a casa siempre me encontraba la cena preparada y un montón de cambios en la decoración del hogar. Cada detalle me parecía a mí un toque de genialidad y de gracia de mi esposa. Aunque cada día me quedaban menos ganas de subir a ver las nuevas incorporaciones, pues para llegar a la buhardilla había que subir cuatro tramos de escaleras y yo llegaba muerto de los saltitos y vaivenes de mi rocinante. Así es que cuando no le dolía la cabeza a ella al acostarnos, me dolía a mí. Y aquella pasión inicial fue paulatinamente desapareciendo.
Mientras yo curaba enfermos mi señora disponía con la criada todo lo necesario para tener en orden nuestro hogar. Cuando terminaba de dar las órdenes pasaba revista y todo estaba como los chorros del oro, impecable. Al menos los primeros meses. Mi madre admiraba la perfección de su nuera, aunque siempre le pareció que estaba viviendo por encima de sus posibilidades. Empezaron ambas a tratarse como mamá e hijita, pero pronto dejaron ese tratamiento para los comentarios irónicos. Un día en el que mi madre quiso apuntar algo respecto a la necesidad de una educación religiosa para la criada, mi esposa le correspondió con una respuesta fulminante, impropia no ya de una hija sino de una nuera o de una dama como ella pretendía ser. Por lo que nunca más quiso intervenir en nuestras cuestiones del hogar.
Aunque Emma dejó de mostrarse cariñosa conmigo nada más casarnos, es verdad que durante las primeras semanas, algunos meses incluso, su actitud apasionada compensó con creces la falta de delicadezas que me dispensara durante el noviazgo. Pero una vez terminadas las obras y la decoración de la casa la pasión cesó también a la misma vez, como si acabados sus dispendios no se sintiera en la obligación de seguir compensándome por ello. Aquello le funcionó, nos funcionó lo que duraron como digo las obras. Pero pronto cambió el humor de Emma, empezó a estar de mal genio y a descuidar incluso su casa. Trataba yo los fines de semana de encontrar una afición que me apartase al menos por unas horas del encierro con mi enemiga, descubriendo en el senderismo la mejor forma de conseguirlo. Aunaba al mismo tiempo naturaleza, ejercicio físico, salud y el tiempo suficiente para cargarme de paciencia y tratar de encarar mi vida hogareña con buen talante. Pero pasaba el tiempo y no parecía mejorar la situación.
Hubo un suceso que la perturbó definitivamente. Fue una invitación que nos hicieron al baile del marqués Vaubyessard como agradecimiento a unos esquejes de cerezo que le regalé a través de un conocido suyo al que tuve la fortuna de curar. Aquel episodio desquició a Emma por completo. Asistimos a la gran mansión de los ricos marqueses con lo mejor que pudimos adquirir para la ocasión. Cohabitamos todo el día con los más refinados petimetres de Rouen y París, entre enormes y oscuros retratos de sus antepasados. Presenciamos un almuerzo con exquisitas delicatesen no aptas para el paladar de dos campesinos aburguesados como nosotros, pues no conseguí encontrar un solo manjar de mi gusto.
Pero Emma parecía encantada, aunque permaneció toda la comida sin echarse nada a la boca tampoco, como observó hacer a otras damas, viendo extasiada pasar flotando de aquí para ya un rosario de floridos manjares entre maravillosos jarrones de porcelana y relucientes candelabros de plata. Al atardecer las mujeres se cambiaron de ropa para saltar a los salones de baile. Emma no consintió que bailara yo, aunque ella desconocía que no lo hacía mal del todo pues tenía cierta práctica, no para el vals precisamente. Ella sin embargo, requerida por un engolado vizconde de no sé dónde, danzó hasta altas horas de la noche, girando hasta marearnos a todos con grandes estrecheces y sin muchos miramientos, a no ser los que le prodigaba por encima de su escote. Y eso que no tenía costumbre.
Mientras tanto yo veía jugar a las cartas a los señores, trasegando el único vino decente de palacio, retranqueado en una puerta durante más de tres horas. Por ello a las once cuando se empezó a hablar de marcharse no pude evitar dar muestras de alegría. Fueron despidiéndose de dos en dos decenas, quizás cientos de personas, pero Emma seguía girando como una peonza, toqueteada como el más usado de los violines de la fiesta. Cuando sólo quedaron el marqués y su esposa junto al vizconde y la mía, los anfitriones decidieron poner punto final a la velada. Nos despedimos a la francesa, pues solos no encontrábamos la salida perdidos por aquellos largos pasillos de palacio. Por el camino me encontré una preciosa petaca de tabaco que quiso guardar como recuerdo de la ocasión mi obnubilada esposa -cual misteriosa flor de Coleridge traída del Paraíso-.
Nada más llegar a casa se encontró con la cena sin hacer y cierto desorden incomprensible para ella. Así que llevada por la cólera que le inspiraba su vuelta a casa e indignada por semejante indisciplina puso de patitas en la calle a Anastasia, y no pude hacer nada para disuadirla de ello. Al día siguiente ya había encontrado su sustituta, una guapa muchacha de 14 años, huérfana, llamada Felicidad, a la que quiso ordenar para empezar que se dirigiese a ellos en tercera persona, nada de tutearlos desde el principio, como había visto hacer a los criados con los marqueses. La enseñó directamente todo lo necesario para llevar una casa y atenderla a ella personalmente. Cosa que la niña hizo al pie de la letra demostrando gran sabiduría y discreción.
A partir de entonces Emma entró en una fase agria y depresiva. Quiso refugiarse en la lectura de las revistas de moda de París y en las novelas románticas que proliferaban por entonces. Aburrida en su casa todo el día, rodeada sólo de campo y de vecinos vulgares, hasta que llegaba yo y pagaba conmigo todas sus insatisfacciones. No lo comprendo se quejaba de que no estaba con ella más tiempo y cuando llegaba no me soportaba, siempre había algo que reprocharme. Ya temía yo llegar cada día a casa, iba pensando en qué es lo que habría hecho mal aquel día. Y es que parece que ser médico fuera poco para ella, le hubiera gustado si acaso que fuera un célebre doctor o científico para aparecer en las portadas de los periódicos o algo así. Me decía que por qué no estudiaba más para progresar en mi profesión. Pero yo bastante tenía con trabajar todo el día para costear nuestro régimen de vida. Yo no paraba en todo el día.
Si bien no tenía conocimientos profundos de algunas enfermedades raras gozaba de buena reputación por toda la comarca, se me daban bien los típicos resfriados y los dolores de muelas, pues me daba cierta maña en las extracciones. Y no me importaba coger el bisturí si era necesario para sangrar los males de peor curación. Solían alegrarse sinceramente cuando llegaba a casa de un paciente, pues trataba de sacar lo más agradable de mi carácter, me desenvolvía bien con los niños y nunca resulté orgulloso para nadie. El tiempo que me quedaba era apenas para comer y dormir porque hacía muchas semanas ya que no manteníamos realmente relaciones de otro tipo, mejor dicho, de ningún tipo. Apenas el saludo de llegada y despedida, pues los avisos para comer eran cosa de Felicidad, la muchacha, que crecía a ojos vista y se estaba convirtiendo en una preciosa señorita.
Emma hablaba sola de marcharse muy lejos, de viajar a París, de cambiar su vida. Dejó de tocar el piano e incluso de leer, ya sabía todo lo que tenía que saber. Y sólo quería “morirse de una bendita vez”. Tan mal se encontraba que cayó enferma realmente, por lo que decidí llevarla a que la viera un colega de París, el Dr. Denis Leloup, recomendado por un profesor mío de Rouen, una eminencia de las que hubiera querido ella para sí, al que le contó pelos y señales de sus desgracias en su primera consulta. Quien le diagnosticó tras numerosas sesiones a las que no pude acompañarla, un delicado problema nervioso con la recomendación de cambiar de aires como única alternativa.
Así pues decidimos marchar de Tostes en breve después de cuatro años allí, dejando algunos amigos y una buena clientela, todo por el bien de mi querida esposa, hecho que nunca me agradeció. Encontré un puesto vacante de médico rural en un pueblo algo mayor que el nuestro en los límites de nuestra comarca, Yonville L´Abbaye, a ocho leguas de Rouen en los confines de Normandía.
Cuando salimos de Tostes en el mes de marzo, inverosímilmente Madame Bovary, mi señora,.estaba.encinta.
Fin del primer capítulo