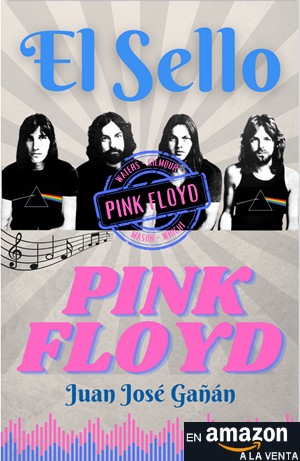Ruta Penitencial
Al Muriano por la Alcaidía y vuelta por la Soriana (33,200 Km)

Monsieur Gourmet seguía sin pasar hambre. Lo abultado de sus ropajes lo ponía de manifiesto.
Resultando insuficientes las palabras el martirio devenía necesario e ineludible, a modo de tratamiento rehabilitador de su dependencia a la cuchara. La sentencia ya estaba puesta y la pena debía quedar en su memoria, de forma que resurgiera como calambrazo cuando sufriera la tentación de alargar la mano. La voracidad tenía fecha de caducidad. O eso creía yo.
Aún lo recuerdo jovial y risueño a eso de las 6 y 20 de la mañana, cuando llegó al punto de encuentro ataviado con su minúscula mochila y su desproporcionado báculo, el cual creo recordar había comprado en una tienda de antigüedades. Al parecer, según le dijeron, se trataba de un cetro medieval. Yo no entiendo de estas materias, si bien os puedo asegurar que el palo es de grandes dimensiones. Los perros no suelen ladrarnos a menos de quinientos metros.