
Cabeza y hombros
Flappers and Philosophers (1920)
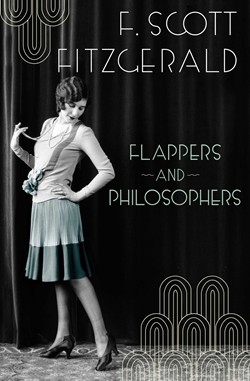
I.
En 1915 Horace Tarbox tenía trece años. Por aquellas fechas hizo el examen de ingreso en la Universidad de Princeton y consiguió las más altas calificaciones en materias como César, Cicerón, Virgilio, Jenofonte, Hornero, Algebra, Geometría Plana, Geometría del Espacio y Química.
Dos años después, mientras George M. Cohan escribía Over There, Horace era, con diferencia, el primer estudiante de segundo curso y pergeñaba un estudio sobre El silogismo: forma obsoleta de la Escolástica; la batalla de Château-Thierry la pasó sentado a su escritorio, reflexionando sobre si debía esperar a cumplir los diecisiete para escribir su libro de ensayos sobre la influencia del pragmatismo en los nuevos realistas.
Entonces un vendedor de periódicos le dijo que la guerra había terminado, y Horace se alegró: aquello significaba que la editorial Peat Brothers publicaría una nueva edición del Tratado sobre la reforma del entendimiento de Spinoza. Las guerras tenían sus ventajas, pues les daban a los jóvenes seguridad en sí mismos o algo por el estilo, pero Horace intuía que jamás le perdonaría al rector haber autorizado que una banda de música se pasara toda la noche del falso armisticio tocando bajo su ventana: por culpa de la música olvidó incluir tres frases esenciales en su estudio sobre el idealismo alemán.
Al curso siguiente fue a Yale, a terminar Filosofía y Letras.
Acababa de cumplir diecisiete años, era alto, delgado y miope, con los ojos grises y un aire de no tener absolutamente nada que ver con la palabrería que brotaba de sus labios.
En 1915 Horace Tarbox tenía trece años. Por aquellas fechas hizo el examen de ingreso en la Universidad de Princeton y consiguió las más altas calificaciones en materias como César, Cicerón, Virgilio, Jenofonte, Hornero, Algebra, Geometría Plana, Geometría del Espacio y Química.
Dos años después, mientras George M. Cohan escribía Over There, Horace era, con diferencia, el primer estudiante de segundo curso y pergeñaba un estudio sobre El silogismo: forma obsoleta de la Escolástica; la batalla de Château-Thierry la pasó sentado a su escritorio, reflexionando sobre si debía esperar a cumplir los diecisiete para escribir su libro de ensayos sobre la influencia del pragmatismo en los nuevos realistas.
Entonces un vendedor de periódicos le dijo que la guerra había terminado, y Horace se alegró: aquello significaba que la editorial Peat Brothers publicaría una nueva edición del Tratado sobre la reforma del entendimiento de Spinoza. Las guerras tenían sus ventajas, pues les daban a los jóvenes seguridad en sí mismos o algo por el estilo, pero Horace intuía que jamás le perdonaría al rector haber autorizado que una banda de música se pasara toda la noche del falso armisticio tocando bajo su ventana: por culpa de la música olvidó incluir tres frases esenciales en su estudio sobre el idealismo alemán.
Al curso siguiente fue a Yale, a terminar Filosofía y Letras.
Acababa de cumplir diecisiete años, era alto, delgado y miope, con los ojos grises y un aire de no tener absolutamente nada que ver con la palabrería que brotaba de sus labios.
—Siempre me da la impresión de estar hablando con otro —se quejó el profesor Dillinger ante un colega comprensivo—. Es como si hablara con un representante o un apoderado suyo. Siempre espero que me diga: «Muy bien, hablaré conmigo y ya veremos».
Y entonces, como si Horace Tarbox fuera don Filete el carnicero o don Sombrero el sombrerero, con la misma indiferencia, la vida lo alcanzó, lo cogió, lo manoseó, lo estiró y desenrolló como a una pieza de encaje irlandés en las rebajas del sábado por la tarde.
Siguiendo la moda literaria, debería decir que todo sucedió porque, cuando en los lejanos días de la colonización los intrépidos pioneros llegaron a Connecticut, a un trozo de tierra pelada, se preguntaron: «¿Y qué podemos construir aquí?», y el más intrépido de todos contestó: «¡Construyamos una ciudad donde los empresarios teatrales puedan montar comedias musicales!». Cómo se fundó entonces, en aquella tierra, la Universidad de Yale, para montar comedias musicales, es una historia que todo el mundo conoce. El caso es que, cierto mes de diciembre, se estrenó Home James en la sala Schubert, y todos los estudiantes pidieron a gritos que volviera a salir al escenario Marcia Meadow, que cantaba en el primer acto una canción sobre los putrefactos patrioteros, y en el último bailaba una danza cimbreante y estremecedora celebrada por todos.
Marcia tenía diecinueve años. No tenía alas, pero el público coincidía unánimemente en que no las necesitaba. Era rubia, sin tintes, y no usaba maquillaje cuando salía a la calle a plena luz del día. No era, por lo demás, mejor que el resto de las mujeres.
Fue Charlie Moon quien le prometió cinco mil Pall Malls si le hacía una visita a Horace Tarbox, prodigio extraordinario. Charlie estudiaba en Sheffield el último curso de la carrera, y era primo hermano de Horace. Se tenían aprecio y se tenían lástima.
Horace estaba especialmente ocupado aquella noche. La incapacidad del francés Laurier para valorar el significado de los nuevos realistas lo sacaba de quicio. Así que su única reacción al oír un golpe débil pero claro en la puerta de su estudio fue reflexionar sobre si un golpe tiene existencia real sin un oído que lo oiga. Se creía a un paso de caer en el pragmatismo. Pero, en aquel instante, aunque no lo supiera, estaba a un paso de caer con asombrosa celeridad en algo absolutamente diferente.
Se oyó el golpe y, tres segundos después, el golpe se repitió.
—Pase —refunfuñó Horace automáticamente.
Oyó cómo la puerta se abría y se cerraba, pero, sumergido en el libro y en el sillón, cerca de la estufa, no levantó la vista.
—Déjela sobre la cama de la otra habitación —dijo, abstraído.
—¿Qué tengo que dejar sobre la cama?
La voz de Marcia Meadow destacaba en sus canciones, pero, al hablar, sonaba como las cuerdas graves de un arpa.
—La ropa limpia.
—No puedo.
Horace se removió, incómodo, en su sillón.
—¿Por qué no puede?
—Porque no la he traído.
—Muy bien —respondió de mal humor—; pues vaya y tráigala.
Frente a la estufa, cerca de Horace, había otro sillón. Tenía la costumbre de sentarse allí por las tardes: por el gusto de cambiar y hacer un poco de ejercicio. A un sillón lo llamaba Berkeley, y al otro, Hume. De pronto oyó una especie de frufrú que producía una diáfana figura al hundirse en Hume. Levantó la vista.
—Muy bien —dijo Marcia con la sonrisa empalagosa que utilizaba en el segundo acto («¡Ay, así que al duque le gusta cómo bailo! »)—(muy bien, Ornar Khayyam, aquí me tienes, a tu lado, cantando en el desierto.
Horace se quedó mirándola con la boca abierta, deslumbrado. Por un instante tuvo la sospecha de que sólo era un fantasma de su imaginación. Las mujeres no suelen entrar en las habitaciones de los hombres para sentarse en el Hume de los hombres. Las mujeres traen la ropa limpia, aceptan que les cedas el asiento en el autobús y se casan contigo cuando llegas a la edad de las cadenas.
Esta mujer se había materializado, no cabía duda, había nacido de Hume. ¡Incluso el vaporoso vestido de gasa dorada era una emanación de los brazos de piel de Hume! Si la miraba el tiempo suficiente, vería a Hume a través de ella y volvería a estar solo en la habitación. Se restregó los ojos. Tenía que volver al gimnasio y reanudar sus ejercicios en el trapecio.
—¡Deja de mirarme así, por Dios! —Protestó la emanación, con simpatía—. Siento como si desde tu pedestal quisieras borrarme del mapa y no fuera a quedar de mí sino una sombra en tus ojos.
Horace tosió. Toser era uno de sus dos tics. Cuando hablaba, olvidabas que tenía cuerpo. Era como oír el disco de un cantante que hubiera muerto hace muchos años.
—¿Qué quieres? —preguntó.
—Quiero mis cartas —gimoteó Marcia melodramáticamente—, las cartas que usted le compró a mi abuelo en 1881.
Horace se quedó pensativo.
—No tengo tus cartas —dijo sin alterarse—. Sólo tengo diecisiete años. Mi padre nació el 3 de marzo de 1879. Es evidente que me has confundido con otro.
—¿Sólo tienes diecisiete años? —repitió Marcia con incredulidad.
—Sólo diecisiete.
—Yo conocía a una chica —dijo Marcia, como si estuviera recordando— que aparentaba veintiséis años y tenía dieciséis. Tenía la manía de decir que sólo tenía dieciséis y jamás decía que tenía dieciséis años sin añadir el sólo. La llamábamos Sólo Jessie. Y no cambió: sólo empeoró. Decir sólo es una mala costumbre, Omar. Suena a excusa.
—No me llamo Ornar.
—Ya lo sé —asintió Marcia—. Te llamas Horace. Te llamo Ornar por la marca de cigarrillos: me recuerdas una colilla.
—Y no tengo tus cartas. Dudo mucho haber conocido a tu abuelo. Y considero inverosímil que tú vivieras en 1881.
Marcia lo miró maravillada.
—¿Yo? ¿En 1881? ¡Claro que sí! Ya bailaba en los escenarios cuando el Sexteto Florodora todavía estaba con las monjas. Fui la enfermera de la señora de Sol Smith, Juliette. Yo, Ornar, cantaba en una cantina en la guerra de 1812.
Entonces la inteligencia de Horace hizo una pirueta afortunada, y Horace sonrió.
—¿Te ha mandado Charlie Moon?
Marcia lo miró, imperturbable.
—¿Quién es Charlie Moon?
—Es bajo…, tiene una buena nariz… y las orejas, grandes.
Marcia pareció crecer unos centímetros y bostezó.
—No tengo la costumbre de fijarme en la nariz de mis amigos.
—Así que ha sido Charlie, ¿eh?
Marcia se mordió los labios y volvió a bostezar.
—Vamos a cambiar de tema, Ornar. Estoy a punto de dormirme.
—Sí —respondió Horace, muy serio—. A Hume se le ha tildado muchas veces de soporífero.
—¿Quién es ése? ¿Un amigo? ¿Se está muriendo?
Entonces Horace Tarbox se levantó ágilmente y empezó a pasear por la habitación con las manos en los bolsillos. Este era su segundo tic.
—No me importa —dijo como si hablara consigo mismo—, en absoluto. No me preocupa que estés aquí, no. Eres preciosa, pero no me gusta que te haya mandado Charlie Moon. ¿Es que soy un caso de laboratorio con el que, no sólo los químicos, sino también los conserjes pueden hacer sus experimentos? ¿Es que mi desarrollo intelectual es divertido? ¿Me parezco a las caricaturas del típico jovencito de Boston que publican las revistas de humor? ¿Tiene derecho ese asno, ese niñato, Moon, que siempre está contando historias sobre la semana que pasó en París, tiene algún derecho a…?
—No —lo interrumpió Marcia categóricamente—. Eres encantador. Ven y dame un beso.
Horace se detuvo en seco.
—¿Por qué quieres que te dé un beso? -preguntó muy interesado—. ¿Vas por ahí repartiendo besos?
—Claro que sí —admitió Marcia, sin inmutarse—. Eso es la vida: ir por ahí repartiendo besos.
—Bien —replicó Horace categóricamente—. He de decirte que tus ideas son espantosamente limitadas y confusas. En primer lugar, la vida no es sólo eso, y, en segundo lugar, no quiero besarte. Podría convertirse en una costumbre, y soy incapaz de dejar mis costumbres. Este año he tomado la costumbre de quedarme en la cama hasta las siete y media.
Marcia asintió, comprensiva.
—¿Nunca sales a divertirte? —preguntó.
—¿Qué quieres decir con «divertirte»?
—Mírame —dijo Marcia terminantemente—. Me caes simpático, Ornar, pero me gustaría que siguieras el hilo de la conversación. Lo que dices me suena como si hicieras gárgaras con las palabras y perdieras una apuesta cada vez que escupes unas pocas. Te he preguntado si nunca sales a divertirte.
—Quizá más adelante —respondió—. ¿Sabes? Soy un proyecto, un experimento. No te digo que algunas veces no me canse: me canso de ser un experimento. Pero… ¡No te lo puedo explicar! Y quizá no me divierta lo que os divierte a Charlie Moon y a ti.
—Explícate, por favor.
Horace la miraba fijamente. Empezó a hablar, pero, cambiando de idea, reemprendió su paseo por la habitación. Después de intentar averiguar infructuosamente si Horace la estaba mirando o no, Marcia le sonrió.
—Explícate, por favor.
Horace la miraba.
—Si te lo explico, ¿me prometes que le dirás a Charlie Moon que no me has encontrado?
—Hmmm.
—Muy bien, de acuerdo. Esta es mi historia: yo era un niño que preguntaba mucho: «¿por qué?», «¿por qué?». Quería saber cómo funcionaban las cosas. Mi padre era un joven profesor de Economía en Princeton. Me educó con un método: contestaba siempre, lo mejor que sabía, a cada una de mis preguntas. Mi reacción le sugirió la idea de hacer un experimento sobre precocidad. Por contribuir a la carnicería tuve problemas en el oído: siete operaciones entre los nueve y los doce años. Esto, por supuesto, me separó de los otros chicos y me hizo mayor. Y mientras mi generación se afanaba en los cuentos del tío Remus, yo disfrutaba sanamente de Catulo en latín. Aprobé el ingreso en la Facultad. Prefería relacionarme con los profesores, y cada vez me sentía más orgulloso, extraordinariamente orgulloso de tener una gran inteligencia, pues, a pesar de mis dotes excepcionales, era absolutamente normal. Cuando cumplí los dieciséis ya estaba cansado de ser un fenómeno; llegué a la conclusión de que alguien había cometido un terrible error. Pero, a aquellas alturas, pensé que lo mejor era terminar Filosofía. Lo que más me interesa en la vida es el estudio de la filosofía moderna. Soy un realista de la escuela de Antón Laurier, con reminiscencias bergsonianas, y cumpliré dieciocho años dentro de dos meses. Eso es todo.
—¡Vaya! —exclamó Marcia—. ¡Qué barbaridad! Eres un experto manejando las partes de la oración.
—¿Satisfecha?
—No, no me has dado un beso.
—No forma parte del programa —objetó Horace—. Entiende que no pretendo estar por encima de las cuestiones físicas. Tienen su sitio, pero…
—Por favor, no seas tan condenadamente razonable.
—No puedo evitarlo.
—Odio a esas personas que hablan como una máquina.
—Puedo asegurarte que yo… —comenzó Horace.
—¡Cállate ya!
—Mi propia racionalidad…
—No he dicho nada sobre tu nacionalidad. Eres el perfecto norteamericano, ¿no?
—Sí.
—Bueno, ya somos dos. Me gustaría verte hacer algo que no figure en tu programa intelectual. Quiero ver si un realista, o como se llame, con reminiscencias brasileñas —eso que tú dices que eres— puede ser un poco humano.
Horace volvió a negar con la cabeza.
—No quiero darte un beso.
—Mi vida es un desastre —murmuró Marcia trágicamente—. Soy una mujer destrozada. Iré por la vida sin saber lo que es un beso con reminiscencias brasileñas —suspiró—. ¿Y piensas ir a mi función, Ornar?
—¿Qué función?
—Soy actriz picante en Home James.
—¿Opereta?
—Exactamente. Uno de los personajes es un brasileño, el dueño de una plantación de arroz. Quizá te interese.
—Yo vi una vez The Bohemian Girl —reflexionó Horace en voz alta—. Me gustó… hasta cierto punto.
—Entonces ¿vendrás?
—Bueno, tengo… Tengo que…
—Sí, ya sé, te vas a Brasil a pasar el fin de semana.
—No, no. Me encantaría ir.
Marcia aplaudió.
—¡Será estupendo! Te mandaré la entrada por correo. ¿El jueves por la noche?
—Pues…
—¡Estupendo! El jueves por la noche —se levantó, se acercó a Horace y le puso las manos en los hombros—. Me gustas, Ornar. Perdona que haya intentado tomarte el pelo. Pensaba que serías una especie de témpano, pero eres un chico simpático.
Horace la miró burlonamente.
—Soy varios miles de generaciones mayor que tú.
—Te conservas muy bien.
Se estrecharon las manos solemnemente.
—Me llamo Marcia Meadow —dijo ella con énfasis—. Que no se te olvide: Marcia Meadow. Y no le diré a Charlie Moon que te he visto.
Un instante después, cuando bajaba de tres en tres el último tramo de escalera, oyó una voz que la llamaba desde arriba:
—¡Eh!
Marcia se detuvo y levantó la vista: distinguió una vaga forma que se asomaba a la baranda.
—¡Eh! —volvió a llamar el prodigio—. ¿Me oyes?
—Recibido, Ornar.
—Espero no haberte dado la impresión de que considero besarse algo intrínsecamente irracional.
—¿Impresión? ¡Si ni siquiera me has dado un beso! No te preocupes. Adiós.
Dos puertas se abrieron curiosas al oír una voz femenina. Una tos insegura se oyó en el piso de arriba. Recogiéndose la falda, Marcia saltó como una loca el último tramo de escaleras y desapareció en el oscuro aire de Connecticut.
En el piso de arriba, Horace se paseaba preocupado por la habitación. De vez en cuando le echaba una mirada a Berkeley, que seguía allí, esperando, con su suave respetabilidad color rojo oscuro y un libro abierto, sugerente, sobre los cojines. Y entonces se dio cuenta de que el paseo por la habitación lo acercaba cada vez más a Hume. Había algo en Hume que era extraña e inefablemente distinto. La figura diáfana aún parecía flotar en el aire, cerca, y si Horace se hubiera sentado, hubiera tenido la impresión de estar sentándose en el regazo de una mujer. Y, aunque Horace era incapaz de señalar cuál era la diferencia, alguna diferencia existía: casi intangible para una inteligencia especulativa, y, sin embargo, real. Hume irradiaba algo que en sus doscientos años de influencia no había irradiado nunca.
Hume irradiaba esencia de rosas.
II.
El jueves por la noche Horace Tarbox se hallaba sentado en una butaca de pasillo en la quinta fila presenciando Home James. Con bastante extrañeza descubrió que se lo estaba pasando bien. Sus sonoros comentarios sobre chistes ya clásicos de la tradición de Hammerstein irritaban a los cínicos estudiantes que lo rodeaban. Pero Horace esperaba con ansiedad a que Marcia Meadow cantara su canción sobre una banda de jazz de putrefactos patrioteros. Cuando apareció, radiante, bajo un sombrero rebosante de flores, lo invadió una sensación de bienestar, y cuando acabó la canción ni siquiera pudo unirse al estallido de los aplausos. Se había quedado de piedra.
En el intermedio después del segundo acto, un acomodador se materializó a su lado, le preguntó si era el señor Tarbox y le entregó una nota escrita con una letra redonda y adolescente. Horace la leyó confundido, avergonzado, mientras, con irónica paciencia, el acomodador esperaba en el pasillo.
«Querido Ornar: Después de la función siempre me entra un hambre terrible. Si quieres satisfacerla en el Taft Grill, te agradecería que le comunicaras tu respuesta al fornido acomodador que te ha entregado esta nota.
Tu amiga,
Marcia Meadow.»
—Dígale… —tosió—, dígale que sí, que la esperaré delante del teatro.
El fornido acomodador sonrió con arrogancia.
—Creo que ella preferiría que estuviera en la salida de artistas.
—¿Dónde? ¿Dónde está?
—Fuera. A la izquierda. En el callejón.
—¿Cómo?
—Fuera. ¡Torciendo a la izquierda! ¡Al fondo del callejón!
Aquel individuo arrogante se retiró. Un estudiante de primero se rió con disimulo.
Media hora más tarde, sentado en el restaurante frente a aquel cabello rubio auténtico, el prodigio decía estupideces.
—¿Tienes que hacer ese baile en el último acto? —le preguntaba muy serio—. ¿Te despedirían si te negaras a hacerlo?
Marcia sonrió burlona.
—Me divierto haciéndolo. Me gusta hacerlo.
Y entonces Horace dio un paso en falso.
—Creía que te resultaba insoportable —señaló escuetamente. La gente de la fila de atrás hacía comentarios sobre tus pechos.
Marcia se puso coloradísima.
—No puedo evitarlo —se apresuró a decir—. El baile para mí sólo es una especie de ejercicio acrobático. Dios mío, ¡es muy difícil! Todas las noches tengo que darme masaje con linimento en los hombros durante una hora.
—¿Te diviertes en el escenario?
—¡Claro! Estoy acostumbrada a que la gente me mire, Ornar, y me gusta.
—¡Hum! —Horace se hundió en negras cavilaciones.
—¿Y las reminiscencias brasileñas?
—¡Hum! —repitió Horace, y después de una pausa dijo—: ¿A qué ciudad vais cuando terminéis aquí?
—A Nueva York.
—¿Por cuánto tiempo?
—Depende. El invierno, quizá.
—Ah.
—Volviendo a mí, Ornar, ¿o no te interesa? ¿Es que no te sientes cómodo aquí, como en tu cuarto? Me gustaría estar allí ahora.
—Aquí me siento un imbécil —confesó Horace, mirando a su alrededor, nervioso.
—Es una pena. Empezábamos a congeniar.
En aquel instante la miró con tanta tristeza que Marcia cambió el tono de voz y le acarició la mano.
—¿Nunca habías invitado a cenar a una actriz?
—No —dijo Horace, muy triste—, y no volveré a hacerlo. No sé por qué he venido esta noche. Ahí, con todos esos focos y esa gente riendo y parloteando, me he sentido completamente fuera de mi mundo. No sé cómo explicártelo.
—Hablemos de mí. Ya hemos hablado bastante de ti.
—Muy bien.
—Bueno, mi verdadero apellido es Meadow, pero no me llamo Marcia: me llamo Verónica. Tengo diecinueve años. Pregunta: ¿Cómo saltó esta chica a las candilejas? Respuesta: nació en Passaic, Nueva Jersey, y hasta hace un año sobrevivía como camarera del Salón de Té Marcel, en Trenton. Empezó a salir con un tal Robins, un cantante del cabaré Trent House, y una tarde Robins la invitó a cantar y bailar con él. Un mes más tarde llenábamos la sala cada noche. Entonces nos fuimos a Nueva York con un saco de recomendaciones. Tardamos dos días en encontrar trabajo en el Divinerries’, y un chico me enseñó a bailar el shimmy en el Palais Royal. Nos quedamos en el Divinerries’ seis meses, hasta que una noche Peter Boyce Wendell, el columnista, fue a tomarse allí su vaso de leche. A la mañana siguiente un poema sobre la maravillosa Marcia apareció en su periódico, y tres días después teníamos tres ofertas para trabajar en el vodevil y una prueba en el Midnight Frolic. Le escribí a Wendell una carta de agradecimiento, y la reprodujo en su columna: dijo que el estilo recordaba al de Carlyle, aunque era más desigual, y que yo debería dejar el baile y dedicarme a la literatura norteamericana. Aquello me supuso dos nuevas ofertas para trabajar en el vodevil y la oportunidad de hacer el papel de ingenua en un espectáculo estable. La aproveché, y aquí estoy, Ornar.
Cuando acabó, se quedaron un momento en silencio, ella rebañando del tenedor las últimas hebras de un conejo de Gales y esperando a que Horace hablara.
—Vamonos —dijo Horace de pronto.
La mirada de Marcia se endureció.
—¿Qué pasa? ¿Te canso?
—No, pero no estoy a gusto. No me gusta estar aquí contigo.
Sin más palabras, Marcia le hizo una señal al camarero.
—¿Me da la cuenta? —pidió bruscamente—. Mi parte: el conejo y una gaseosa.
Horace la miraba atónito mientras el camarero hacía la cuenta.
—Pero… —empezó— me gustaría pagar también lo tuyo. Quiero invitarte.
Con un suspiro Marcia se levantó de la mesa y salió del salón. Horace, con la perplejidad pintada en el rostro, dejó un billete y la siguió por las escaleras, hasta el vestíbulo. La alcanzó en la puerta del ascensor.
—Oye —repitió—, quería invitarte. ¿He dicho algo que te haya molestado?
La mirada de Marcia se suavizó tras unos segundos de duda.
—Eres un maleducado —dijo despacio—. ¿No te habías dado cuenta?
—No puedo evitarlo —dijo Horace, con una franqueza que Marcia consideró conciliadora—. Sabes que me gustas.
—Has dicho que no te gustaba estar conmigo.
—No me gustaba.
—¿Porqué no?
Una llama brilló de repente en la espesura gris de sus ojos.
—Porque no. Me he acostumbrado a que me gustes. No puedo pensar en otra cosa desde hace dos días.
—Bueno, si tú…
—Espera un poco —la interrumpió—. Tengo que decirte una cosa. Es esto: dentro de un mes y medio cumpliré dieciocho años. Después de mi cumpleaños iré a Nueva York a verte. ¿Hay algún sitio en Nueva York adonde podamos ir y no haya una muchedumbre alrededor?
—¡Claro! —sonrió Marcia—. Puedes venir a mi apartamento. Y dormir en el sofá, si quieres.
—No puedo dormir en los sofás —dijo Horace secamente—. Pero quiero hablar contigo.
—¡Claro! —repitió Marcia—. Hablaremos en mi apartamento.
Horace, nervioso, se metió las manos en los bolsillos.
—Muy bien, si puedo verte a solas. Quiero hablar contigo como estuvimos hablando en mi habitación.
—¡Querido! —exclamó Marcia, riendo—, ¿es que quieres darme un beso?
—Sí —Horace casi gritó—, si tú quieres.
El ascensorista los miraba con ojos de reproche. Marcia se dirigió hacia la puerta del ascensor.
—Te mandaré una postal —dijo.
Los ojos de Horace echaban chispas.
—¡Mándame una postal! Yo iré a principios de enero. Ya tendré dieciocho años.
Y, mientras Marcia entraba en el ascensor, Horace tosió enigmáticamente, desafiante quizá, hacia el techo, y se fue a toda prisa.
III.
Allí estaba de nuevo. Lo vio al echar el primer vistazo al infatigable público de Manhattan: abajo, en la primera fila, con la cabeza un poco adelantada y los ojos grises clavados en ella. Y se dio cuenta de que, para él, los dos estaban solos, juntos, en un mundo donde la fila de rostros maquilladísimos de las bailarinas y la queja a coro de los violines eran tan imperceptibles como el polvo sobre una Venus de mármol. Experimentó una sensación instintiva de rechazo.
—¡Tonto! —dijo entre dientes. Y aquel día no repitió su número.
—No sé qué quieren por cien dólares a la semana, ¿el movimiento perpetuo? —refunfuñó entre bastidores.
—¿Qué pasa, Marcia?
—Hay un tipo que no me gusta en la primera fila.
En el último acto, antes de su número especial, sufrió un misterioso ataque de miedo al público. Nunca le había mandado a Horace la postal prometida. La noche anterior había fingido no verlo: había salido corriendo del teatro inmediatamente después de su número de baile para pasar una noche sin dormir, en su apartamento, pensando —como había hecho tantas veces el mes anterior— en la palidez de su cara, casi absorta, en su cuerpo delgado de adolescente, y sobre todo en ese despiadado y poco realista ensimismamiento que a ella le encantaba.
Y ahora que él había venido se sentía vagamente preocupada: como si hubiera recaído sobre ella una inusitada responsabilidad.
—¡Niño prodigio! —dijo en voz alta.
—¿Cómo? —preguntó un cómico negro que estaba a su lado.
—Nada, hablaba conmigo misma.
En el escenario se sintió mejor. Era su baile: siempre tenía la impresión de que aquella manera de moverse era tan indecente como, para ciertos hombres, cualquier chica bonita. Fue espectacular.
Aquí y allí, por la ciudad, gelatina en una cuchara,
después de la puesta del sol, tiembla bajo la luna.
Ahora no la miraba. Se dio perfectamente cuenta. Miraba con mucha atención un castillo del telón de foro, y ponía la misma cara que había puesto en el restaurante. Una oleada de irritación la invadió: otra vez se atrevía a criticarla.
Me estremece esta sensación,
me gusta que me llene de pasión,
aquí y allí, por la ciudad.
Y entonces sufrió una transformación imprevista, invencible: de pronto fue plena y terriblemente consciente de su público, como no lo era desde la primera vez que subió a un escenario. ¿La miraba maliciosamente aquella cara pálida de la primera fila? ¿Tenían un rictus de desagrado los labios de aquella chica? Y aquellos hombros, aquellos hombros que no paraban de moverse, ¿eran sus hombros? ¿Eran reales? ¡Pues no estaban hechos para aquello!
Y os daréis cuenta al primer vistazo
de que necesitaré enterradores con el baile de San Vito
y el Día del Juicio me…
El contrabajo y dos chelos desembocaron en el acorde final. Se mantuvo un instante en equilibrio sobre las puntas de los pies, con todos los músculos en tensión, mirando con ojos jóvenes y apagados al público, una mirada, según diría después una chica, «curiosa, confundida», y, luego, sin reverencias, salió corriendo del escenario. En el camerino, de prisa, se quitó un vestido y se puso otro, y en la calle cogió un taxi.
Su apartamento era muy acogedor: pequeño, sí, con una fila de cuadros convencionales y estantes con libros de Kipling y O. Henry que un día le compró a un vendedor de ojos azules, y que leía de vez en cuando. Y había varias sillas que hacían juego, aunque ninguna era cómoda, y una lámpara con la pantalla rosa y pájaros negros estampados, y una atmósfera más bien sofocante, rosa por todas partes. Había cosas bonitas: cosas bonitas que implacablemente se rechazaban entre sí, fruto de un gusto de segunda mano, impaciente, ejercido en los ratos perdidos. Lo peor de todo era un cuadro inmenso, con marco de roble de Passaic, un paisaje visto desde un tren de la Erie Railroad Company. Era, en conjunto, un intento desquiciado, estrafalariamente lujoso y estrafalariamente paupérrimo, de conseguir una habitación agradable. Marcia sabía que era un desastre.
En aquella habitación entró el prodigio y le cogió las manos torpemente.
—Esta vez te he seguido —dijo.
—Ah.
—Quiero casarme contigo —dijo.
Marcia lo abrazó. Lo besó en la boca con una especie de pasión saludable.
—¡Vaya!
—Te quiero —dijo Horace.
Volvió a besarlo y luego, con un suspiro, se dejó caer en un sillón y se medio tendió allí, sacudida por una risa absurda.
—¡Mi niño prodigio! —exclamó.
—Vale, llámame así si quieres. Una vez te dije que era diez mil años mayor que tú, y es verdad.
Marcia volvió a reírse.
—No me gusta que me critiquen.
—Nadie volverá a criticarte jamás.
—Ornar —preguntó—, ¿por qué quieres casarte conmigo?
El prodigio se levantó y se metió las manos en los bolsillos.
—Porque te quiero, Marcia Meadow.
Y, desde aquel momento, Marcia dejó de llamarle Ornar.
—Mi querido niño —le dijo—, sabes que yo también te quiero, a mi manera. Hay algo en ti… no puedo decir qué… que me encoge el corazón cada vez que estás cerca. Pero, cariño… —se interrumpió.
—¿Pero qué?
—Muchas cosas. Tú sólo tienes dieciocho años, y yo casi veinte.
—¡Tonterías! —la interrumpió Horace—. Míralo así: yo estoy viviendo el año diecinueve de mi vida y tú tienes diecinueve años. Eso nos acerca mucho, sin contar los diez mil años que te he dicho antes.
Marcia se echó a reír.
—Pero hay más peros. Tu familia…
—¡Mi familia! —exclamó el prodigio, muy irritado—. Mi familia quería convertirme en un monstruo —se había puesto escarlata ante la enormidad que iba a decir—. Mi familia puede volver la grupa y sentarse en…
—¡Dios mío! —exclamó Marcia, alarmada—. En un clavo, me imagino.
—Sí, en un clavo —asintió, furioso—, o donde quieran. Cada vez que pienso que querían convertirme en una pequeña momia reseca…
—¿Qué te ha hecho pensar así? ¿Yo?
—Sí. Desde que te conocí, siento celos de cada persona que me encuentro en la calle. Siento celos porque supieron antes que yo lo que era el amor. Yo lo llamaba el impulso sexual. ¡Dios mío!
—Hay más peros —dijo Marcia.
—¿Cuáles?
—¿De qué vamos a vivir?
—Yo me las arreglaré.
—Tú estás estudiando.
—¿Crees que lo único que me importa es el doctorado en Filosofía?
—Quieres ser doctor en mí, ¿eh?
—Sí. ¿Cómo? ¡Claro que no!
Marcia se rió y ágilmente se sentó en sus piernas. Horace la abrazó con fuerza y dejó el vestigio de un beso cerca de su cuello.
—Me sugieres blancura… —murmuró Marcia—, aunque no suene muy lógico.
—¡No seas tan condenadamente razonable!
—No puedo evitarlo —dijo Marcia.
—¡Odio a esa gente que habla como una máquina!
—Pero nosotros…
—¡Cállate ya!
Y, como Marcia no podía hablar por las orejas, tuvo que callar.
IV.
Horace y Marcia se casaron a principios de febrero. La impresión en los círculos académicos de Yale y Princeton fue tremenda. Horace Tarbox, que a los catorce años ya había dado guerra en las páginas dominicales de los periódicos de la ciudad, abandonaba su carrera, la oportunidad de ser una autoridad mundial en filosofía norteamericana, para casarse con una corista: consideraban a Marcia una corista. Pero, como todos los cuentos modernos, el asombro sólo duró dos días y medio.
Alquilaron un piso en Harlem. Tras dos semanas de búsqueda, durante las que se desvaneció sin piedad su idea sobre el valor del conocimiento académico, Horace encontró un empleo como oficinista en una compañía de exportaciones suramericana: alguien le había dicho que las exportaciones eran el negocio del futuro. Marcia seguiría trabajando en el teatro durante algunos meses, hasta que él se abriera camino. Ganaba, para empezar, ciento veinticinco dólares, y aunque, por supuesto, le dijeron que sólo en cuestión de meses ganaría el doble, Marcia no quiso ni plantearse renunciar a los ciento cincuenta dólares semanales que ganaba entonces.
—Nos llamaremos Cabeza y Hombros, querido —dijo dulcemente—, y los hombros tendrán que seguir moviéndose hasta que la cabeza empiece a funcionar.
—No me gusta —objetó, pesimista.
—Bueno —respondió Marcia, rotunda—, con tu sueldo ni siquiera podríamos pagar el alquiler. No creas que me gusta ser un espectáculo, no. Me gusta ser tuya. Pero sería tonta si me sentara en un cuarto a contar los girasoles del papel de la pared mientras te espero. Cuando ganes trescientos dólares al mes, dejaré el trabajo.
Y, por mucho que aquello hiriera su amor propio, Horace hubo de admitir que la opinión de Marcia era la más razonable.
Marzo se fue endulzando hasta convertirse en abril. Mayo impuso luminosamente la paz en los parques y fuentes de Manhattan, y Marcia y Horace fueron muy felices. Horace, que carecía de costumbres porque no tenía tiempo para adquirirlas, demostró ser el más adaptable de los maridos, y, como Marcia carecía por completo de opiniones sobre los asuntos que absorbían su atención, apenas había roces y encontronazos. Sus inteligencias se movían en esferas distintas. Marcia era el elemento práctico, y Horace vivía entre su extraño mundo de abstracciones y una especie de veneración y adoración triunfalmente terrenales por su mujer. Marcia era una continua fuente de sorpresas por la vivacidad y originalidad de su inteligencia, su fuerza, su serenidad y dinamismo, y su inagotable buen humor.
Y los compañeros de Marcia en la función de las nueve, a la que había trasladado sus atractivos, veían impresionados lo extraordinariamente orgullosa que estaba de las facultades mentales de su marido. El Horace que ellos conocían era sólo un joven muy delgado, hermético e inmaduro, que cada noche la esperaba para acompañarla
a casa.
—Horace —le dijo Marcia una noche cuando se vieron a las once, como siempre—, pareces un fantasma, ahí, de pie, a la luz de las farolas. ¿Estás perdiendo peso?
Negó con la cabeza, sin mucha seguridad.
—No lo sé. Hoy me han subido el sueldo a ciento treinta y cinco dólares, y…
—No me importa —dijo Marcia, muy seria—. Te estás matando, quedándote a trabajar de noche. Lees esos librotes de economía…
—Economía política —puntualizó Horace.
—Bueno, te quedas leyendo hasta mucho después de que yo me duerma. Y otra vez estás empezando a andar encorvado, como antes de que nos casáramos.
—Pero, Marcia, tengo que…
—No, no tienes que hacer nada, querido. Creo que ahora llevo yo el negocio, y no permitiré que mi socio se arruine la salud y la vista. Deberías hacer ejercicio.
—Hago ejercicio. Todas las mañanas…
—Ya, lo sé. Pero esas pesas que usas ni siquiera le subirían la fiebre a un tísico. Yo digo ejercicio de verdad. Tienes que ir a un gimnasio. ¿Te acuerdas de que me contaste que eras un gimnasta tan endiablado que quisieron seleccionarte para el equipo de la universidad y no pudieron porque tenías un compromiso con un tal Herb Spencer?
—Me gustaba hacer gimnasia —rumió Horace—, pero me quitaría demasiado tiempo.
—Muy bien —dijo Marcia—, haré un trato contigo. Tú vas al gimnasio y yo leeré uno de esos libros que tienes en la estantería.
—¿El Diario de Samuel Pepys? Sí, te gustará. Es muy ameno.
—No creo: será como tragar vidrio. Pero me has dicho tantas veces que la lectura ampliaría mi visión de las cosas… Bueno, tú vas a un gimnasio tres noches a la semana y yo me tomaré una dosis gigante de Sammy.
Horace dudaba.
—Bueno…
—¡Vamos, ahora mismo! Darás algunas volteretas gigantes por mí y yo me dedicaré un poco a la cultura por ti.
Horace aceptó por fin, y durante un verano asfixiante pasó tres y a veces cuatro noches a la semana haciendo experimentos en el trapecio del gimnasio Skipper. En agosto le confesó a Marcia que la gimnasia nocturna aumentaba su capacidad para el trabajo intelectual durante el día.
—Mens sana in corpore sano —dijo.
—No creas en esas cosas —contestó Marcia—. Una vez probé una de esas recetas médicas y resultó una tomadura de pelo. Tú sigue con la gimnasia.
Una noche, a principios de septiembre, mientras se contorsionaba en las anillas del gimnasio casi desierto, se dirigió a él un hombre gordo y meditabundo que, según había advertido, lo llevaba observando varias noches.
—Oye, muchacho, ¿puedes repetir el ejercicio que hiciste anoche?
Horace sonrió desde su inestable posición.
—Lo he inventado yo —dijo—. Me dio la idea el cuarto postulado de Euclides.
—¿En qué circo trabajaba ése?
—Ha muerto.
—Sí, debió romperse el cuello ensayando ese ejercicio sensacional. Anoche, mientras te miraba, estaba seguro de que tú acabarías rompiéndotelo.
—¡Así! —dijo Horace, y, balanceándose en el trapecio, dio el salto acrobático.
—¿No te duelen el cuello y los músculos de los hombros?
—Al principio, sí, pero en menos de una semana llegué al quod erat demonstrandum del asunto.
—Hmmm.
Horace se balanceaba distraídamente en el trapecio.
—¿No has pensado nunca en dedicarte profesionalmente a la acrobacia? —preguntó el gordo.
—No.
—Podrías ganar mucho dinero con esos saltos.
—¡Otro! —gorjeó alegremente Horace, y al gordo se le abrió la boca de par en par cuando vio a aquel Prometeo en camiseta rosa que desafiaba de nuevo a los dioses y a Isaac Newton.
A la noche siguiente, cuando Horace volvió a casa después del trabajo, encontró a Marcia muy pálida, tendida en el sofá, esperándolo.
—Me he desmayado dos veces hoy —comenzó, sin más prolegómenos.
—¿Qué?
—Estoy embarazada de cuatro meses. El médico dice que debería haber dejado el baile hace dos semanas.
Horace se sentó y empezó a darle vueltas al asunto.
—Me alegro, claro —dijo—. Quiero decir que me alegro de que vayamos a tener un niño. Pero eso significa muchos gastos.
—Tengo doscientos cincuenta en el banco —dijo Marcia con ilusión—, y me deben dos semanas de sueldo.
Horace hizo cuentas rápidamente.
—Incluyendo mi sueldo, tenemos casi mil cuatrocientos dólares para los próximos seis meses.
Marcia parecía triste.
—¿Eso es todo? Claro que puedo conseguir este mes un trabajo de cantante en alguna parte, y puedo volver a trabajar en marzo.
—¡Nada de eso! —dijo Horace terminantemente—. Tú te quedas aquí. Veamos… Habrá que pagar la cuenta del médico y la enfermera, y una criada. Así que tenemos que conseguir más dinero.
—Bueno —dijo Marcia, cansada—, no sé de dónde va a salir. Ahora le toca a la cabeza: los hombros se han dado de baja.
Horace se levantó y se puso el abrigo.
—¿Adónde vas?
—Se me ha ocurrido una idea —contestó—. Volveré enseguida.
Diez minutos después, mientras bajaba la calle hacia el gimnasio Skipper, se asombraba, casi con humor, de lo que iba a hacer: semejante idea, hace un año, lo hubiera dejado boquiabierto. Hubiera dejado boquiabiertos a todos. Pero, cuando la vida llama a tu puerta y abres, dejas que entren muchas cosas.
El gimnasio tenía todas las luces encendidas, y cuando sus ojos se acostumbraron al resplandor, descubrió al gordo meditabundo sentado en un montón de colchonetas de lona y fumando un gran puro.
—Oiga —Horace fue al grano—, ¿anoche dijo en serio que podría ganar dinero con mis ejercicios en el trapecio?
—Pues claro —dijo el gordo, sorprendido.
—Bueno, he estado pensándolo, y creo que me gustaría intentarlo. Podría trabajar los sábados, tarde y noche, y con regularidad si me pagan lo suficiente.
El gordo miró el reloj.
—Muy bien —dijo—. Tenemos que ver a Charlie Paulson. Te contratará en cuanto te vea trabajar. No vendrá hoy, pero yo me ocuparé de que venga mañana por la noche.
El gordo cumplió su palabra. Charlie Paulson fue la noche siguiente y pasó una hora maravillosa viendo cómo el prodigio volaba por los aires en asombrosas parábolas, y al otro día, por la noche, llegó con dos hombres voluminosos que parecían haber nacido fumando puros y hablando de dinero en voz baja y apasionada. Y el sábado siguiente el torso de Horace Tarbox hizo su primera aparición profesional en una exhibición gimnástica en los Coleman Street Gardens. Y, a pesar de que el público casi alcanzaba la cifra de cinco mil personas, Horace no se puso nervioso. Desde niño había dado conferencias y había aprendido los trucos para distanciarse del público.
—Marcia —diría alegremente más tarde, aquella misma noche—, creo que hemos superado el bache. Paulson cree que puedo debutar en el Hipódromo, lo que significaría un contrato para todo el invierno. Ya sabes que el Hipódromo es el mayor…
—Sí, creo que he oído hablar del Hipódromo —lo interrumpió Marcia—, pero me gustaría saber más de esos ejercicios que haces. ¿No serán un suicidio espectacular, no?
—Son una tontería —dijo Horace tranquilamente—. Pero si se te ocurre una manera más agradable de matarse que arriesgándose por ti, dime la manera y así moriré.
Marcia se le acercó y lo abrazó con fuerza.
—Bésame —murmuró— y dime Corazón. Me gusta que me digas Corazón. Y dame un libro para leer mañana. Estoy harta de Sam Pepys: quiero algo insignificante y truculento. Me vuelvo loca sin hacer nada todo el día. Me gustaría escribir cartas, pero no tengo a quién escribirle.
—Escríbeme a mí—dijo Horace—. Leeré tus cartas.
—Ojalá pudiera —suspiró Marcia—. Si conociera las palabras suficientes, te escribiría la carta de amor más larga del mundo, y nunca me cansaría.
Y, durante los dos meses siguientes, Marcia se cansó mucho, y noche tras noche un atleta joven y angustiado y de aspecto abatido apareció ante el público del Hipódromo. Y dos días seguidos lo sustituyó un joven que vestía camiseta celeste en vez de blanca y consiguió muy pocos aplausos. Pero, pasados aquellos dos días, Horace reapareció, y quienes se sentaban cerca del escenario notaron una expresión de felicidad beatífica en la cara del joven acróbata, incluso cuando, jadeante, daba volteretas en el aire sin dejar de contorsionar los hombros de un modo original y sorprendente. Después de la actuación, dejó plantado al ascensorista, subió las escaleras de ciríco en cinco, y entró de puntillas, con mucho cuidado, en el dormitorio en silencio.
—Marcia —murmuró.
—¡Hola! —Marcia le sonreía tristemente—. Horace, quiero que me hagas un favor. Mira en el cajón superior de mi mesa y encontrarás un montón de folios. Es un libro, bueno, algo así, Horace. Lo he escrito durante estos tres meses mientras estaba en la cama. Quiero que se lo lleves a Peter Boyce Wendell, el periodista que publicó mi carta. Te dirá si es un buen libro. Lo he escrito como hablo, como escribí la carta que le mandé a Wendell. Sólo cuento muchas cosas que me han pasado. ¿Puedes llevárselo, Horace?
—Sí, cariño.
Se inclinó sobre la cama, hasta que su cabeza se apoyó en la almohada, junto a la cabeza de Marcia, y empezó a acariciar su pelo rubio.
—Queridísima Marcia —dijo con ternura.
—No —murmuró ella—, llámame como te he dicho que me llames.
—Corazón mío —susurró con pasión—, corazón mío, queridísimo corazón.
—¿Cómo la llamaremos?
—La llamaremos Marcia Hume Tarbox —dijo de un tirón.
—¿Por qué Hume?
—Porque es el amigo que nos presentó.
—¿Sí? —murmuró Marcia, sorprendida y soñolienta—. Creía que se llamaba Moon.
Se le cerraron los ojos, y, segundos después, el lento y profundo subir y bajar de las sábanas sobre su pecho mostraba que se había dormido.
Horace se acercó de puntillas a la mesa, abrió el cajón superior y encontró un montón de páginas apretadamente garabateadas a lápiz de arriba abajo. Leyó la primera página:
SANDRA PEPYS, SINCOPADA
Por Marcia Tarbox
Sonrió. Así que Samuel Pepys le había impresionado después de todo. Pasó la página y empezó a leer. Se agrandó su sonrisa. Siguió leyendo. Media hora después se dio cuenta de que Marcia se había despertado y lo miraba desde la cama.
—Cariño —le llegó el murmullo.
—¿Qué, Marcia?
—¿Te gusta?
Horace tosió.
—No puedo dejar de leerlo. Es estupendo.
—Llévaselo a Peter Boyce Wendell. Dile que obtuviste las máximas calificaciones en Princeton y que debes saber cuándo es bueno un libro. Dile que éste es una revolución.
—Muy bien, Marcia —dijo dulcemente. Volvió a cerrar los ojos y Horace se acercó y la besó en la frente, y se quedó mirándola un instante con piadosa ternura. Luego salió de la habitación.
Toda la noche bailaron ante sus ojos las letras desgarbadas, la puntuación estrafalaria, un sinfín de errores gramaticales y faltas de ortografía. Se despertó varias veces de madrugada, lleno siempre de solidaridad, una solidaridad cada vez mayor, caótica, hacia este íntimo anhelo de Marcia de expresarse a través de las palabras. Para él había algo infinitamente patético en aquello, y por primera vez en muchos meses le volvieron a la cabeza sus propios sueños, casi olvidados.
Había pensado escribir varios libros de divulgación que popularizaran el nuevo realismo tal como Schopenhauer había popularizado el pesimismo y William James el pragmatismo.
Pero la vida había seguido otro camino. La vida agarra a la gente y la fuerza a hacer increíbles acrobacias. Se rió al recordar aquella llamada a la puerta, la diáfana sombra sobre Hume, la amenaza del beso de Marcia.
—Y sigo siendo el mismo —dijo en voz alta, en la cama, despierto y a oscuras—. Yo soy el mismo que se sentaba en Berkeley y temerariamente se preguntaba si aquella llamada tendría existencia real en el caso de que mi oído no hubiera estado allí para oírla. Sigo siendo el mismo, el mismo individuo. Me podrían electrocutar por sus crímenes. Pobres almas vaporosas que intentamos expresarnos a través de algo tangible: Marcia, a través del libro que ha escrito; yo, a través de los libros que no he escrito. Intentamos elegir nuestros medios de expresión, y acabamos tomando los que encontramos, y quedamos contentos.
V.
Sandra Pepys, sincopada, con un prólogo del periodista Peter Boyce Wendell, apareció por entregas en eljordan’s Magazine y, como libro, en marzo. Desde la primera entrega atrajo la atención de todo el mundo. Un tema trillado —una chica de un pueblo de Nueva Jersey que llega a Nueva York para ser actriz de teatro—, tratado con sencillez, con un estilo vivísimo y singular y un cautivador poso de tristeza en la insuficiencia de su vocabulario, alcanzaba un encanto irresistible.
Peter Boyce Wendell, que abogaba en aquel tiempo por el enriquecimiento del idioma de Estados Unidos mediante la adopción inmediata de palabras vernáculas, vulgares y expresivas, fue su principal padrino e impuso atronadoramente su opinión por encima del manso bromuro de los críticos convencionales.
Marcia recibió trescientos dólares como anticipo, y el dinero llegó en el momento más oportuno, pues, aunque lo que ganaba mensualmente Horace en el Hipódromo superaba el sueldo más alto de Marcia, la joven Marcia lanzaba ya agudos chillidos que los padres interpretaron como una petición de aire puro. Así que, en los primeros días de abril, alquilaron un bungalow en Westchester, con jardín, garaje y sitio para todo, incluido un inexpugnable estudio a prueba de ruidos, en el que Marcia prometió de buena fe al señor Jordán que, en cuanto su hija moderara sus exigencias, se encerraría a crear literatura inmortalmente iletrada.
«No está nada mal», pensaba Horace una noche mientras regresaba a casa desde la estación. Iba sopesando varias propuestas que había recibido, una oferta para actuar cuatro meses como estrella de un vodevil, y la posibilidad de volver a Princeton para dirigir el gimnasio. ¡Curioso! Había pensado volver para dirigir el departamento de Filosofía, y ahora ni siquiera lo había impresionado la llegada a Nueva York de Antón Laurier, su antiguo ídolo.
La grava crujía estrepitosamente bajo sus zapatos. Vio la luz en el cuarto de estar y vio un coche grande aparcado en la calle. Probablemente sería el señor Jordán, que había vuelto para convencer a Marcia de que se pusiera por fin a trabajar.
Marcia lo había oído llegar y su silueta se dibujaba en la puerta iluminada, como si hubiera salido a recibirlo.
—Ha venido un francés, está ahí —murmuró, nerviosa—. No sé cómo se pronuncia su nombre, pero suena terriblemente profundo. Tendrás que hablar con él.
—¿Un francés?
—No me preguntes más. Llegó hace una hora con el señor Jordán y dice que quería conocer a Sandra Pepys y no sé qué más cosas.
Dos hombres se levantaron cuando Marcia y Horace entraron en la casa.
—Hola, Tarbox —dijo Jordán—. Acabo de reunir a dos celebridades. He venido con el señor Laurier. Señor Laurier, me gustaría presentarle al señor Tarbox, el marido de la señora Tarbox.
—¡El señor Laurier! —exclamó Horacio.
—Pues sí. No podía dejar de venir. He leído el libro de su mujer, y me ha encantado —rebuscaba algo en el bolsillo—. Ah, y también he leído algo suyo. He leído su nombre en el periódico de hoy.
Finalmente consiguió sacar el recorte de una página de periódico.
—¡Léalo! —dijo impaciente—. Dice algo sobre usted también.
Los ojos de Horace brincaron por la página.
«Una inequívoca aportación a la literatura en inglés norteamericano», decía. «No busca el tono literario: ahí radica la verdadera calidad del libro, como en Huckleberry Finn.»
La mirada de Horace descendió hasta otro párrafo, que leyó deprisa, horrorizado:
«La relación de Marcia Tarbox con el mundo del espectáculo no es únicamente la de una espectadora: está casada con un artista. El año pasado se casó con Horace Tarbox, que cada tarde deleita a los niños en el Hipódromo con su maravilloso espectáculo de volatinerías. Se dice que la joven pareja se apodan a sí mismos Cabeza y Hombros, refiriéndose sin duda al hecho de que la señora Tarbox aporta las cualidades intelectuales y literarias, mientras los hombros flexibles y ágiles de su marido contribuyen equitativamente a la prosperidad familiar. La señora Tarbox parece merecer el tan manido título de prodigio. Con sólo veinte años…»
Horace dejó de leer y, con una expresión extraña en los ojos, miró fijamente a Antón Laurier.
—Me gustaría darle un consejo —empezó, con voz ronca.
—¿Cuál?
—Sobre las llamadas a la puerta. ¡No responda! No les haga caso. Ponga una puerta acolchada.
Sobre el autor.
Francis Scott Fitzgerald (Saint Paul, Minnesota, 24 de septiembre de 1896 – Hollywood, California, 21 de diciembre de 1940), fue un novelista estadounidense de la época del jazz.
Cabeza y hombres (“Head and Shoulders”) (originalmente publicado en The Saturday Evening Post,i> 192 (February 21, 1920)
Flappers and Philosophers (1920)
Documentos adjuntos a esta publicación
Y entonces, como si Horace Tarbox fuera don Filete el carnicero o don Sombrero el sombrerero, con la misma indiferencia, la vida lo alcanzó, lo cogió, lo manoseó, lo estiró y desenrolló como a una pieza de encaje irlandés en las rebajas del sábado por la tarde.
Siguiendo la moda literaria, debería decir que todo sucedió porque, cuando en los lejanos días de la colonización los intrépidos pioneros llegaron a Connecticut, a un trozo de tierra pelada, se preguntaron: «¿Y qué podemos construir aquí?», y el más intrépido de todos contestó: «¡Construyamos una ciudad donde los empresarios teatrales puedan montar comedias musicales!». Cómo se fundó entonces, en aquella tierra, la Universidad de Yale, para montar comedias musicales, es una historia que todo el mundo conoce. El caso es que, cierto mes de diciembre, se estrenó Home James en la sala Schubert, y todos los estudiantes pidieron a gritos que volviera a salir al escenario Marcia Meadow, que cantaba en el primer acto una canción sobre los putrefactos patrioteros, y en el último bailaba una danza cimbreante y estremecedora celebrada por todos.
Marcia tenía diecinueve años. No tenía alas, pero el público coincidía unánimemente en que no las necesitaba. Era rubia, sin tintes, y no usaba maquillaje cuando salía a la calle a plena luz del día. No era, por lo demás, mejor que el resto de las mujeres.
Fue Charlie Moon quien le prometió cinco mil Pall Malls si le hacía una visita a Horace Tarbox, prodigio extraordinario. Charlie estudiaba en Sheffield el último curso de la carrera, y era primo hermano de Horace. Se tenían aprecio y se tenían lástima.
Horace estaba especialmente ocupado aquella noche. La incapacidad del francés Laurier para valorar el significado de los nuevos realistas lo sacaba de quicio. Así que su única reacción al oír un golpe débil pero claro en la puerta de su estudio fue reflexionar sobre si un golpe tiene existencia real sin un oído que lo oiga. Se creía a un paso de caer en el pragmatismo. Pero, en aquel instante, aunque no lo supiera, estaba a un paso de caer con asombrosa celeridad en algo absolutamente diferente.
Se oyó el golpe y, tres segundos después, el golpe se repitió.
—Pase —refunfuñó Horace automáticamente.
Oyó cómo la puerta se abría y se cerraba, pero, sumergido en el libro y en el sillón, cerca de la estufa, no levantó la vista.
—Déjela sobre la cama de la otra habitación —dijo, abstraído.
—¿Qué tengo que dejar sobre la cama?
La voz de Marcia Meadow destacaba en sus canciones, pero, al hablar, sonaba como las cuerdas graves de un arpa.
—La ropa limpia.
—No puedo.
Horace se removió, incómodo, en su sillón.
—¿Por qué no puede?
—Porque no la he traído.
—Muy bien —respondió de mal humor—; pues vaya y tráigala.
Frente a la estufa, cerca de Horace, había otro sillón. Tenía la costumbre de sentarse allí por las tardes: por el gusto de cambiar y hacer un poco de ejercicio. A un sillón lo llamaba Berkeley, y al otro, Hume. De pronto oyó una especie de frufrú que producía una diáfana figura al hundirse en Hume. Levantó la vista.
—Muy bien —dijo Marcia con la sonrisa empalagosa que utilizaba en el segundo acto («¡Ay, así que al duque le gusta cómo bailo! »)—(muy bien, Ornar Khayyam, aquí me tienes, a tu lado, cantando en el desierto.
Horace se quedó mirándola con la boca abierta, deslumbrado. Por un instante tuvo la sospecha de que sólo era un fantasma de su imaginación. Las mujeres no suelen entrar en las habitaciones de los hombres para sentarse en el Hume de los hombres. Las mujeres traen la ropa limpia, aceptan que les cedas el asiento en el autobús y se casan contigo cuando llegas a la edad de las cadenas.
Esta mujer se había materializado, no cabía duda, había nacido de Hume. ¡Incluso el vaporoso vestido de gasa dorada era una emanación de los brazos de piel de Hume! Si la miraba el tiempo suficiente, vería a Hume a través de ella y volvería a estar solo en la habitación. Se restregó los ojos. Tenía que volver al gimnasio y reanudar sus ejercicios en el trapecio.
—¡Deja de mirarme así, por Dios! —Protestó la emanación, con simpatía—. Siento como si desde tu pedestal quisieras borrarme del mapa y no fuera a quedar de mí sino una sombra en tus ojos.
Horace tosió. Toser era uno de sus dos tics. Cuando hablaba, olvidabas que tenía cuerpo. Era como oír el disco de un cantante que hubiera muerto hace muchos años.
—¿Qué quieres? —preguntó.
—Quiero mis cartas —gimoteó Marcia melodramáticamente—, las cartas que usted le compró a mi abuelo en 1881.
Horace se quedó pensativo.
—No tengo tus cartas —dijo sin alterarse—. Sólo tengo diecisiete años. Mi padre nació el 3 de marzo de 1879. Es evidente que me has confundido con otro.
—¿Sólo tienes diecisiete años? —repitió Marcia con incredulidad.
—Sólo diecisiete.
—Yo conocía a una chica —dijo Marcia, como si estuviera recordando— que aparentaba veintiséis años y tenía dieciséis. Tenía la manía de decir que sólo tenía dieciséis y jamás decía que tenía dieciséis años sin añadir el sólo. La llamábamos Sólo Jessie. Y no cambió: sólo empeoró. Decir sólo es una mala costumbre, Omar. Suena a excusa.
—No me llamo Ornar.
—Ya lo sé —asintió Marcia—. Te llamas Horace. Te llamo Ornar por la marca de cigarrillos: me recuerdas una colilla.
—Y no tengo tus cartas. Dudo mucho haber conocido a tu abuelo. Y considero inverosímil que tú vivieras en 1881.
Marcia lo miró maravillada.
—¿Yo? ¿En 1881? ¡Claro que sí! Ya bailaba en los escenarios cuando el Sexteto Florodora todavía estaba con las monjas. Fui la enfermera de la señora de Sol Smith, Juliette. Yo, Ornar, cantaba en una cantina en la guerra de 1812.
Entonces la inteligencia de Horace hizo una pirueta afortunada, y Horace sonrió.
—¿Te ha mandado Charlie Moon?
Marcia lo miró, imperturbable.
—¿Quién es Charlie Moon?
—Es bajo…, tiene una buena nariz… y las orejas, grandes.
Marcia pareció crecer unos centímetros y bostezó.
—No tengo la costumbre de fijarme en la nariz de mis amigos.
—Así que ha sido Charlie, ¿eh?
Marcia se mordió los labios y volvió a bostezar.
—Vamos a cambiar de tema, Ornar. Estoy a punto de dormirme.
—Sí —respondió Horace, muy serio—. A Hume se le ha tildado muchas veces de soporífero.
—¿Quién es ése? ¿Un amigo? ¿Se está muriendo?
Entonces Horace Tarbox se levantó ágilmente y empezó a pasear por la habitación con las manos en los bolsillos. Este era su segundo tic.
—No me importa —dijo como si hablara consigo mismo—, en absoluto. No me preocupa que estés aquí, no. Eres preciosa, pero no me gusta que te haya mandado Charlie Moon. ¿Es que soy un caso de laboratorio con el que, no sólo los químicos, sino también los conserjes pueden hacer sus experimentos? ¿Es que mi desarrollo intelectual es divertido? ¿Me parezco a las caricaturas del típico jovencito de Boston que publican las revistas de humor? ¿Tiene derecho ese asno, ese niñato, Moon, que siempre está contando historias sobre la semana que pasó en París, tiene algún derecho a…?
—No —lo interrumpió Marcia categóricamente—. Eres encantador. Ven y dame un beso.
Horace se detuvo en seco.
—¿Por qué quieres que te dé un beso? -preguntó muy interesado—. ¿Vas por ahí repartiendo besos?
—Claro que sí —admitió Marcia, sin inmutarse—. Eso es la vida: ir por ahí repartiendo besos.
—Bien —replicó Horace categóricamente—. He de decirte que tus ideas son espantosamente limitadas y confusas. En primer lugar, la vida no es sólo eso, y, en segundo lugar, no quiero besarte. Podría convertirse en una costumbre, y soy incapaz de dejar mis costumbres. Este año he tomado la costumbre de quedarme en la cama hasta las siete y media.
Marcia asintió, comprensiva.
—¿Nunca sales a divertirte? —preguntó.
—¿Qué quieres decir con «divertirte»?
—Mírame —dijo Marcia terminantemente—. Me caes simpático, Ornar, pero me gustaría que siguieras el hilo de la conversación. Lo que dices me suena como si hicieras gárgaras con las palabras y perdieras una apuesta cada vez que escupes unas pocas. Te he preguntado si nunca sales a divertirte.
—Quizá más adelante —respondió—. ¿Sabes? Soy un proyecto, un experimento. No te digo que algunas veces no me canse: me canso de ser un experimento. Pero… ¡No te lo puedo explicar! Y quizá no me divierta lo que os divierte a Charlie Moon y a ti.
—Explícate, por favor.
Horace la miraba fijamente. Empezó a hablar, pero, cambiando de idea, reemprendió su paseo por la habitación. Después de intentar averiguar infructuosamente si Horace la estaba mirando o no, Marcia le sonrió.
—Explícate, por favor.
Horace la miraba.
—Si te lo explico, ¿me prometes que le dirás a Charlie Moon que no me has encontrado?
—Hmmm.
—Muy bien, de acuerdo. Esta es mi historia: yo era un niño que preguntaba mucho: «¿por qué?», «¿por qué?». Quería saber cómo funcionaban las cosas. Mi padre era un joven profesor de Economía en Princeton. Me educó con un método: contestaba siempre, lo mejor que sabía, a cada una de mis preguntas. Mi reacción le sugirió la idea de hacer un experimento sobre precocidad. Por contribuir a la carnicería tuve problemas en el oído: siete operaciones entre los nueve y los doce años. Esto, por supuesto, me separó de los otros chicos y me hizo mayor. Y mientras mi generación se afanaba en los cuentos del tío Remus, yo disfrutaba sanamente de Catulo en latín. Aprobé el ingreso en la Facultad. Prefería relacionarme con los profesores, y cada vez me sentía más orgulloso, extraordinariamente orgulloso de tener una gran inteligencia, pues, a pesar de mis dotes excepcionales, era absolutamente normal. Cuando cumplí los dieciséis ya estaba cansado de ser un fenómeno; llegué a la conclusión de que alguien había cometido un terrible error. Pero, a aquellas alturas, pensé que lo mejor era terminar Filosofía. Lo que más me interesa en la vida es el estudio de la filosofía moderna. Soy un realista de la escuela de Antón Laurier, con reminiscencias bergsonianas, y cumpliré dieciocho años dentro de dos meses. Eso es todo.
—¡Vaya! —exclamó Marcia—. ¡Qué barbaridad! Eres un experto manejando las partes de la oración.
—¿Satisfecha?
—No, no me has dado un beso.
—No forma parte del programa —objetó Horace—. Entiende que no pretendo estar por encima de las cuestiones físicas. Tienen su sitio, pero…
—Por favor, no seas tan condenadamente razonable.
—No puedo evitarlo.
—Odio a esas personas que hablan como una máquina.
—Puedo asegurarte que yo… —comenzó Horace.
—¡Cállate ya!
—Mi propia racionalidad…
—No he dicho nada sobre tu nacionalidad. Eres el perfecto norteamericano, ¿no?
—Sí.
—Bueno, ya somos dos. Me gustaría verte hacer algo que no figure en tu programa intelectual. Quiero ver si un realista, o como se llame, con reminiscencias brasileñas —eso que tú dices que eres— puede ser un poco humano.
Horace volvió a negar con la cabeza.
—No quiero darte un beso.
—Mi vida es un desastre —murmuró Marcia trágicamente—. Soy una mujer destrozada. Iré por la vida sin saber lo que es un beso con reminiscencias brasileñas —suspiró—. ¿Y piensas ir a mi función, Ornar?
—¿Qué función?
—Soy actriz picante en Home James.
—¿Opereta?
—Exactamente. Uno de los personajes es un brasileño, el dueño de una plantación de arroz. Quizá te interese.
—Yo vi una vez The Bohemian Girl —reflexionó Horace en voz alta—. Me gustó… hasta cierto punto.
—Entonces ¿vendrás?
—Bueno, tengo… Tengo que…
—Sí, ya sé, te vas a Brasil a pasar el fin de semana.
—No, no. Me encantaría ir.
Marcia aplaudió.
—¡Será estupendo! Te mandaré la entrada por correo. ¿El jueves por la noche?
—Pues…
—¡Estupendo! El jueves por la noche —se levantó, se acercó a Horace y le puso las manos en los hombros—. Me gustas, Ornar. Perdona que haya intentado tomarte el pelo. Pensaba que serías una especie de témpano, pero eres un chico simpático.
Horace la miró burlonamente.
—Soy varios miles de generaciones mayor que tú.
—Te conservas muy bien.
Se estrecharon las manos solemnemente.
—Me llamo Marcia Meadow —dijo ella con énfasis—. Que no se te olvide: Marcia Meadow. Y no le diré a Charlie Moon que te he visto.
Un instante después, cuando bajaba de tres en tres el último tramo de escalera, oyó una voz que la llamaba desde arriba:
—¡Eh!
Marcia se detuvo y levantó la vista: distinguió una vaga forma que se asomaba a la baranda.
—¡Eh! —volvió a llamar el prodigio—. ¿Me oyes?
—Recibido, Ornar.
—Espero no haberte dado la impresión de que considero besarse algo intrínsecamente irracional.
—¿Impresión? ¡Si ni siquiera me has dado un beso! No te preocupes. Adiós.
Dos puertas se abrieron curiosas al oír una voz femenina. Una tos insegura se oyó en el piso de arriba. Recogiéndose la falda, Marcia saltó como una loca el último tramo de escaleras y desapareció en el oscuro aire de Connecticut.
En el piso de arriba, Horace se paseaba preocupado por la habitación. De vez en cuando le echaba una mirada a Berkeley, que seguía allí, esperando, con su suave respetabilidad color rojo oscuro y un libro abierto, sugerente, sobre los cojines. Y entonces se dio cuenta de que el paseo por la habitación lo acercaba cada vez más a Hume. Había algo en Hume que era extraña e inefablemente distinto. La figura diáfana aún parecía flotar en el aire, cerca, y si Horace se hubiera sentado, hubiera tenido la impresión de estar sentándose en el regazo de una mujer. Y, aunque Horace era incapaz de señalar cuál era la diferencia, alguna diferencia existía: casi intangible para una inteligencia especulativa, y, sin embargo, real. Hume irradiaba algo que en sus doscientos años de influencia no había irradiado nunca.
Hume irradiaba esencia de rosas.
II.
El jueves por la noche Horace Tarbox se hallaba sentado en una butaca de pasillo en la quinta fila presenciando Home James. Con bastante extrañeza descubrió que se lo estaba pasando bien. Sus sonoros comentarios sobre chistes ya clásicos de la tradición de Hammerstein irritaban a los cínicos estudiantes que lo rodeaban. Pero Horace esperaba con ansiedad a que Marcia Meadow cantara su canción sobre una banda de jazz de putrefactos patrioteros. Cuando apareció, radiante, bajo un sombrero rebosante de flores, lo invadió una sensación de bienestar, y cuando acabó la canción ni siquiera pudo unirse al estallido de los aplausos. Se había quedado de piedra.
En el intermedio después del segundo acto, un acomodador se materializó a su lado, le preguntó si era el señor Tarbox y le entregó una nota escrita con una letra redonda y adolescente. Horace la leyó confundido, avergonzado, mientras, con irónica paciencia, el acomodador esperaba en el pasillo.
«Querido Ornar: Después de la función siempre me entra un hambre terrible. Si quieres satisfacerla en el Taft Grill, te agradecería que le comunicaras tu respuesta al fornido acomodador que te ha entregado esta nota.
Tu amiga,
Marcia Meadow.»
—Dígale… —tosió—, dígale que sí, que la esperaré delante del teatro.
El fornido acomodador sonrió con arrogancia.
—Creo que ella preferiría que estuviera en la salida de artistas.
—¿Dónde? ¿Dónde está?
—Fuera. A la izquierda. En el callejón.
—¿Cómo?
—Fuera. ¡Torciendo a la izquierda! ¡Al fondo del callejón!
Aquel individuo arrogante se retiró. Un estudiante de primero se rió con disimulo.
Media hora más tarde, sentado en el restaurante frente a aquel cabello rubio auténtico, el prodigio decía estupideces.
—¿Tienes que hacer ese baile en el último acto? —le preguntaba muy serio—. ¿Te despedirían si te negaras a hacerlo?
Marcia sonrió burlona.
—Me divierto haciéndolo. Me gusta hacerlo.
Y entonces Horace dio un paso en falso.
—Creía que te resultaba insoportable —señaló escuetamente. La gente de la fila de atrás hacía comentarios sobre tus pechos.
Marcia se puso coloradísima.
—No puedo evitarlo —se apresuró a decir—. El baile para mí sólo es una especie de ejercicio acrobático. Dios mío, ¡es muy difícil! Todas las noches tengo que darme masaje con linimento en los hombros durante una hora.
—¿Te diviertes en el escenario?
—¡Claro! Estoy acostumbrada a que la gente me mire, Ornar, y me gusta.
—¡Hum! —Horace se hundió en negras cavilaciones.
—¿Y las reminiscencias brasileñas?
—¡Hum! —repitió Horace, y después de una pausa dijo—: ¿A qué ciudad vais cuando terminéis aquí?
—A Nueva York.
—¿Por cuánto tiempo?
—Depende. El invierno, quizá.
—Ah.
—Volviendo a mí, Ornar, ¿o no te interesa? ¿Es que no te sientes cómodo aquí, como en tu cuarto? Me gustaría estar allí ahora.
—Aquí me siento un imbécil —confesó Horace, mirando a su alrededor, nervioso.
—Es una pena. Empezábamos a congeniar.
En aquel instante la miró con tanta tristeza que Marcia cambió el tono de voz y le acarició la mano.
—¿Nunca habías invitado a cenar a una actriz?
—No —dijo Horace, muy triste—, y no volveré a hacerlo. No sé por qué he venido esta noche. Ahí, con todos esos focos y esa gente riendo y parloteando, me he sentido completamente fuera de mi mundo. No sé cómo explicártelo.
—Hablemos de mí. Ya hemos hablado bastante de ti.
—Muy bien.
—Bueno, mi verdadero apellido es Meadow, pero no me llamo Marcia: me llamo Verónica. Tengo diecinueve años. Pregunta: ¿Cómo saltó esta chica a las candilejas? Respuesta: nació en Passaic, Nueva Jersey, y hasta hace un año sobrevivía como camarera del Salón de Té Marcel, en Trenton. Empezó a salir con un tal Robins, un cantante del cabaré Trent House, y una tarde Robins la invitó a cantar y bailar con él. Un mes más tarde llenábamos la sala cada noche. Entonces nos fuimos a Nueva York con un saco de recomendaciones. Tardamos dos días en encontrar trabajo en el Divinerries’, y un chico me enseñó a bailar el shimmy en el Palais Royal. Nos quedamos en el Divinerries’ seis meses, hasta que una noche Peter Boyce Wendell, el columnista, fue a tomarse allí su vaso de leche. A la mañana siguiente un poema sobre la maravillosa Marcia apareció en su periódico, y tres días después teníamos tres ofertas para trabajar en el vodevil y una prueba en el Midnight Frolic. Le escribí a Wendell una carta de agradecimiento, y la reprodujo en su columna: dijo que el estilo recordaba al de Carlyle, aunque era más desigual, y que yo debería dejar el baile y dedicarme a la literatura norteamericana. Aquello me supuso dos nuevas ofertas para trabajar en el vodevil y la oportunidad de hacer el papel de ingenua en un espectáculo estable. La aproveché, y aquí estoy, Ornar.
Cuando acabó, se quedaron un momento en silencio, ella rebañando del tenedor las últimas hebras de un conejo de Gales y esperando a que Horace hablara.
—Vamonos —dijo Horace de pronto.
La mirada de Marcia se endureció.
—¿Qué pasa? ¿Te canso?
—No, pero no estoy a gusto. No me gusta estar aquí contigo.
Sin más palabras, Marcia le hizo una señal al camarero.
—¿Me da la cuenta? —pidió bruscamente—. Mi parte: el conejo y una gaseosa.
Horace la miraba atónito mientras el camarero hacía la cuenta.
—Pero… —empezó— me gustaría pagar también lo tuyo. Quiero invitarte.
Con un suspiro Marcia se levantó de la mesa y salió del salón. Horace, con la perplejidad pintada en el rostro, dejó un billete y la siguió por las escaleras, hasta el vestíbulo. La alcanzó en la puerta del ascensor.
—Oye —repitió—, quería invitarte. ¿He dicho algo que te haya molestado?
La mirada de Marcia se suavizó tras unos segundos de duda.
—Eres un maleducado —dijo despacio—. ¿No te habías dado cuenta?
—No puedo evitarlo —dijo Horace, con una franqueza que Marcia consideró conciliadora—. Sabes que me gustas.
—Has dicho que no te gustaba estar conmigo.
—No me gustaba.
—¿Porqué no?
Una llama brilló de repente en la espesura gris de sus ojos.
—Porque no. Me he acostumbrado a que me gustes. No puedo pensar en otra cosa desde hace dos días.
—Bueno, si tú…
—Espera un poco —la interrumpió—. Tengo que decirte una cosa. Es esto: dentro de un mes y medio cumpliré dieciocho años. Después de mi cumpleaños iré a Nueva York a verte. ¿Hay algún sitio en Nueva York adonde podamos ir y no haya una muchedumbre alrededor?
—¡Claro! —sonrió Marcia—. Puedes venir a mi apartamento. Y dormir en el sofá, si quieres.
—No puedo dormir en los sofás —dijo Horace secamente—. Pero quiero hablar contigo.
—¡Claro! —repitió Marcia—. Hablaremos en mi apartamento.
Horace, nervioso, se metió las manos en los bolsillos.
—Muy bien, si puedo verte a solas. Quiero hablar contigo como estuvimos hablando en mi habitación.
—¡Querido! —exclamó Marcia, riendo—, ¿es que quieres darme un beso?
—Sí —Horace casi gritó—, si tú quieres.
El ascensorista los miraba con ojos de reproche. Marcia se dirigió hacia la puerta del ascensor.
—Te mandaré una postal —dijo.
Los ojos de Horace echaban chispas.
—¡Mándame una postal! Yo iré a principios de enero. Ya tendré dieciocho años.
Y, mientras Marcia entraba en el ascensor, Horace tosió enigmáticamente, desafiante quizá, hacia el techo, y se fue a toda prisa.
III.
Allí estaba de nuevo. Lo vio al echar el primer vistazo al infatigable público de Manhattan: abajo, en la primera fila, con la cabeza un poco adelantada y los ojos grises clavados en ella. Y se dio cuenta de que, para él, los dos estaban solos, juntos, en un mundo donde la fila de rostros maquilladísimos de las bailarinas y la queja a coro de los violines eran tan imperceptibles como el polvo sobre una Venus de mármol. Experimentó una sensación instintiva de rechazo.
—¡Tonto! —dijo entre dientes. Y aquel día no repitió su número.
—No sé qué quieren por cien dólares a la semana, ¿el movimiento perpetuo? —refunfuñó entre bastidores.
—¿Qué pasa, Marcia?
—Hay un tipo que no me gusta en la primera fila.
En el último acto, antes de su número especial, sufrió un misterioso ataque de miedo al público. Nunca le había mandado a Horace la postal prometida. La noche anterior había fingido no verlo: había salido corriendo del teatro inmediatamente después de su número de baile para pasar una noche sin dormir, en su apartamento, pensando —como había hecho tantas veces el mes anterior— en la palidez de su cara, casi absorta, en su cuerpo delgado de adolescente, y sobre todo en ese despiadado y poco realista ensimismamiento que a ella le encantaba.
Y ahora que él había venido se sentía vagamente preocupada: como si hubiera recaído sobre ella una inusitada responsabilidad.
—¡Niño prodigio! —dijo en voz alta.
—¿Cómo? —preguntó un cómico negro que estaba a su lado.
—Nada, hablaba conmigo misma.
En el escenario se sintió mejor. Era su baile: siempre tenía la impresión de que aquella manera de moverse era tan indecente como, para ciertos hombres, cualquier chica bonita. Fue espectacular.
Aquí y allí, por la ciudad, gelatina en una cuchara,
después de la puesta del sol, tiembla bajo la luna.
Ahora no la miraba. Se dio perfectamente cuenta. Miraba con mucha atención un castillo del telón de foro, y ponía la misma cara que había puesto en el restaurante. Una oleada de irritación la invadió: otra vez se atrevía a criticarla.
Me estremece esta sensación,
me gusta que me llene de pasión,
aquí y allí, por la ciudad.
Y entonces sufrió una transformación imprevista, invencible: de pronto fue plena y terriblemente consciente de su público, como no lo era desde la primera vez que subió a un escenario. ¿La miraba maliciosamente aquella cara pálida de la primera fila? ¿Tenían un rictus de desagrado los labios de aquella chica? Y aquellos hombros, aquellos hombros que no paraban de moverse, ¿eran sus hombros? ¿Eran reales? ¡Pues no estaban hechos para aquello!
Y os daréis cuenta al primer vistazo
de que necesitaré enterradores con el baile de San Vito
y el Día del Juicio me…
El contrabajo y dos chelos desembocaron en el acorde final. Se mantuvo un instante en equilibrio sobre las puntas de los pies, con todos los músculos en tensión, mirando con ojos jóvenes y apagados al público, una mirada, según diría después una chica, «curiosa, confundida», y, luego, sin reverencias, salió corriendo del escenario. En el camerino, de prisa, se quitó un vestido y se puso otro, y en la calle cogió un taxi.
Su apartamento era muy acogedor: pequeño, sí, con una fila de cuadros convencionales y estantes con libros de Kipling y O. Henry que un día le compró a un vendedor de ojos azules, y que leía de vez en cuando. Y había varias sillas que hacían juego, aunque ninguna era cómoda, y una lámpara con la pantalla rosa y pájaros negros estampados, y una atmósfera más bien sofocante, rosa por todas partes. Había cosas bonitas: cosas bonitas que implacablemente se rechazaban entre sí, fruto de un gusto de segunda mano, impaciente, ejercido en los ratos perdidos. Lo peor de todo era un cuadro inmenso, con marco de roble de Passaic, un paisaje visto desde un tren de la Erie Railroad Company. Era, en conjunto, un intento desquiciado, estrafalariamente lujoso y estrafalariamente paupérrimo, de conseguir una habitación agradable. Marcia sabía que era un desastre.
En aquella habitación entró el prodigio y le cogió las manos torpemente.
—Esta vez te he seguido —dijo.
—Ah.
—Quiero casarme contigo —dijo.
Marcia lo abrazó. Lo besó en la boca con una especie de pasión saludable.
—¡Vaya!
—Te quiero —dijo Horace.
Volvió a besarlo y luego, con un suspiro, se dejó caer en un sillón y se medio tendió allí, sacudida por una risa absurda.
—¡Mi niño prodigio! —exclamó.
—Vale, llámame así si quieres. Una vez te dije que era diez mil años mayor que tú, y es verdad.
Marcia volvió a reírse.
—No me gusta que me critiquen.
—Nadie volverá a criticarte jamás.
—Ornar —preguntó—, ¿por qué quieres casarte conmigo?
El prodigio se levantó y se metió las manos en los bolsillos.
—Porque te quiero, Marcia Meadow.
Y, desde aquel momento, Marcia dejó de llamarle Ornar.
—Mi querido niño —le dijo—, sabes que yo también te quiero, a mi manera. Hay algo en ti… no puedo decir qué… que me encoge el corazón cada vez que estás cerca. Pero, cariño… —se interrumpió.
—¿Pero qué?
—Muchas cosas. Tú sólo tienes dieciocho años, y yo casi veinte.
—¡Tonterías! —la interrumpió Horace—. Míralo así: yo estoy viviendo el año diecinueve de mi vida y tú tienes diecinueve años. Eso nos acerca mucho, sin contar los diez mil años que te he dicho antes.
Marcia se echó a reír.
—Pero hay más peros. Tu familia…
—¡Mi familia! —exclamó el prodigio, muy irritado—. Mi familia quería convertirme en un monstruo —se había puesto escarlata ante la enormidad que iba a decir—. Mi familia puede volver la grupa y sentarse en…
—¡Dios mío! —exclamó Marcia, alarmada—. En un clavo, me imagino.
—Sí, en un clavo —asintió, furioso—, o donde quieran. Cada vez que pienso que querían convertirme en una pequeña momia reseca…
—¿Qué te ha hecho pensar así? ¿Yo?
—Sí. Desde que te conocí, siento celos de cada persona que me encuentro en la calle. Siento celos porque supieron antes que yo lo que era el amor. Yo lo llamaba el impulso sexual. ¡Dios mío!
—Hay más peros —dijo Marcia.
—¿Cuáles?
—¿De qué vamos a vivir?
—Yo me las arreglaré.
—Tú estás estudiando.
—¿Crees que lo único que me importa es el doctorado en Filosofía?
—Quieres ser doctor en mí, ¿eh?
—Sí. ¿Cómo? ¡Claro que no!
Marcia se rió y ágilmente se sentó en sus piernas. Horace la abrazó con fuerza y dejó el vestigio de un beso cerca de su cuello.
—Me sugieres blancura… —murmuró Marcia—, aunque no suene muy lógico.
—¡No seas tan condenadamente razonable!
—No puedo evitarlo —dijo Marcia.
—¡Odio a esa gente que habla como una máquina!
—Pero nosotros…
—¡Cállate ya!
Y, como Marcia no podía hablar por las orejas, tuvo que callar.
IV.
Horace y Marcia se casaron a principios de febrero. La impresión en los círculos académicos de Yale y Princeton fue tremenda. Horace Tarbox, que a los catorce años ya había dado guerra en las páginas dominicales de los periódicos de la ciudad, abandonaba su carrera, la oportunidad de ser una autoridad mundial en filosofía norteamericana, para casarse con una corista: consideraban a Marcia una corista. Pero, como todos los cuentos modernos, el asombro sólo duró dos días y medio.
Alquilaron un piso en Harlem. Tras dos semanas de búsqueda, durante las que se desvaneció sin piedad su idea sobre el valor del conocimiento académico, Horace encontró un empleo como oficinista en una compañía de exportaciones suramericana: alguien le había dicho que las exportaciones eran el negocio del futuro. Marcia seguiría trabajando en el teatro durante algunos meses, hasta que él se abriera camino. Ganaba, para empezar, ciento veinticinco dólares, y aunque, por supuesto, le dijeron que sólo en cuestión de meses ganaría el doble, Marcia no quiso ni plantearse renunciar a los ciento cincuenta dólares semanales que ganaba entonces.
—Nos llamaremos Cabeza y Hombros, querido —dijo dulcemente—, y los hombros tendrán que seguir moviéndose hasta que la cabeza empiece a funcionar.
—No me gusta —objetó, pesimista.
—Bueno —respondió Marcia, rotunda—, con tu sueldo ni siquiera podríamos pagar el alquiler. No creas que me gusta ser un espectáculo, no. Me gusta ser tuya. Pero sería tonta si me sentara en un cuarto a contar los girasoles del papel de la pared mientras te espero. Cuando ganes trescientos dólares al mes, dejaré el trabajo.
Y, por mucho que aquello hiriera su amor propio, Horace hubo de admitir que la opinión de Marcia era la más razonable.
Marzo se fue endulzando hasta convertirse en abril. Mayo impuso luminosamente la paz en los parques y fuentes de Manhattan, y Marcia y Horace fueron muy felices. Horace, que carecía de costumbres porque no tenía tiempo para adquirirlas, demostró ser el más adaptable de los maridos, y, como Marcia carecía por completo de opiniones sobre los asuntos que absorbían su atención, apenas había roces y encontronazos. Sus inteligencias se movían en esferas distintas. Marcia era el elemento práctico, y Horace vivía entre su extraño mundo de abstracciones y una especie de veneración y adoración triunfalmente terrenales por su mujer. Marcia era una continua fuente de sorpresas por la vivacidad y originalidad de su inteligencia, su fuerza, su serenidad y dinamismo, y su inagotable buen humor.
Y los compañeros de Marcia en la función de las nueve, a la que había trasladado sus atractivos, veían impresionados lo extraordinariamente orgullosa que estaba de las facultades mentales de su marido. El Horace que ellos conocían era sólo un joven muy delgado, hermético e inmaduro, que cada noche la esperaba para acompañarla
a casa.
—Horace —le dijo Marcia una noche cuando se vieron a las once, como siempre—, pareces un fantasma, ahí, de pie, a la luz de las farolas. ¿Estás perdiendo peso?
Negó con la cabeza, sin mucha seguridad.
—No lo sé. Hoy me han subido el sueldo a ciento treinta y cinco dólares, y…
—No me importa —dijo Marcia, muy seria—. Te estás matando, quedándote a trabajar de noche. Lees esos librotes de economía…
—Economía política —puntualizó Horace.
—Bueno, te quedas leyendo hasta mucho después de que yo me duerma. Y otra vez estás empezando a andar encorvado, como antes de que nos casáramos.
—Pero, Marcia, tengo que…
—No, no tienes que hacer nada, querido. Creo que ahora llevo yo el negocio, y no permitiré que mi socio se arruine la salud y la vista. Deberías hacer ejercicio.
—Hago ejercicio. Todas las mañanas…
—Ya, lo sé. Pero esas pesas que usas ni siquiera le subirían la fiebre a un tísico. Yo digo ejercicio de verdad. Tienes que ir a un gimnasio. ¿Te acuerdas de que me contaste que eras un gimnasta tan endiablado que quisieron seleccionarte para el equipo de la universidad y no pudieron porque tenías un compromiso con un tal Herb Spencer?
—Me gustaba hacer gimnasia —rumió Horace—, pero me quitaría demasiado tiempo.
—Muy bien —dijo Marcia—, haré un trato contigo. Tú vas al gimnasio y yo leeré uno de esos libros que tienes en la estantería.
—¿El Diario de Samuel Pepys? Sí, te gustará. Es muy ameno.
—No creo: será como tragar vidrio. Pero me has dicho tantas veces que la lectura ampliaría mi visión de las cosas… Bueno, tú vas a un gimnasio tres noches a la semana y yo me tomaré una dosis gigante de Sammy.
Horace dudaba.
—Bueno…
—¡Vamos, ahora mismo! Darás algunas volteretas gigantes por mí y yo me dedicaré un poco a la cultura por ti.
Horace aceptó por fin, y durante un verano asfixiante pasó tres y a veces cuatro noches a la semana haciendo experimentos en el trapecio del gimnasio Skipper. En agosto le confesó a Marcia que la gimnasia nocturna aumentaba su capacidad para el trabajo intelectual durante el día.
—Mens sana in corpore sano —dijo.
—No creas en esas cosas —contestó Marcia—. Una vez probé una de esas recetas médicas y resultó una tomadura de pelo. Tú sigue con la gimnasia.
Una noche, a principios de septiembre, mientras se contorsionaba en las anillas del gimnasio casi desierto, se dirigió a él un hombre gordo y meditabundo que, según había advertido, lo llevaba observando varias noches.
—Oye, muchacho, ¿puedes repetir el ejercicio que hiciste anoche?
Horace sonrió desde su inestable posición.
—Lo he inventado yo —dijo—. Me dio la idea el cuarto postulado de Euclides.
—¿En qué circo trabajaba ése?
—Ha muerto.
—Sí, debió romperse el cuello ensayando ese ejercicio sensacional. Anoche, mientras te miraba, estaba seguro de que tú acabarías rompiéndotelo.
—¡Así! —dijo Horace, y, balanceándose en el trapecio, dio el salto acrobático.
—¿No te duelen el cuello y los músculos de los hombros?
—Al principio, sí, pero en menos de una semana llegué al quod erat demonstrandum del asunto.
—Hmmm.
Horace se balanceaba distraídamente en el trapecio.
—¿No has pensado nunca en dedicarte profesionalmente a la acrobacia? —preguntó el gordo.
—No.
—Podrías ganar mucho dinero con esos saltos.
—¡Otro! —gorjeó alegremente Horace, y al gordo se le abrió la boca de par en par cuando vio a aquel Prometeo en camiseta rosa que desafiaba de nuevo a los dioses y a Isaac Newton.
A la noche siguiente, cuando Horace volvió a casa después del trabajo, encontró a Marcia muy pálida, tendida en el sofá, esperándolo.
—Me he desmayado dos veces hoy —comenzó, sin más prolegómenos.
—¿Qué?
—Estoy embarazada de cuatro meses. El médico dice que debería haber dejado el baile hace dos semanas.
Horace se sentó y empezó a darle vueltas al asunto.
—Me alegro, claro —dijo—. Quiero decir que me alegro de que vayamos a tener un niño. Pero eso significa muchos gastos.
—Tengo doscientos cincuenta en el banco —dijo Marcia con ilusión—, y me deben dos semanas de sueldo.
Horace hizo cuentas rápidamente.
—Incluyendo mi sueldo, tenemos casi mil cuatrocientos dólares para los próximos seis meses.
Marcia parecía triste.
—¿Eso es todo? Claro que puedo conseguir este mes un trabajo de cantante en alguna parte, y puedo volver a trabajar en marzo.
—¡Nada de eso! —dijo Horace terminantemente—. Tú te quedas aquí. Veamos… Habrá que pagar la cuenta del médico y la enfermera, y una criada. Así que tenemos que conseguir más dinero.
—Bueno —dijo Marcia, cansada—, no sé de dónde va a salir. Ahora le toca a la cabeza: los hombros se han dado de baja.
Horace se levantó y se puso el abrigo.
—¿Adónde vas?
—Se me ha ocurrido una idea —contestó—. Volveré enseguida.
Diez minutos después, mientras bajaba la calle hacia el gimnasio Skipper, se asombraba, casi con humor, de lo que iba a hacer: semejante idea, hace un año, lo hubiera dejado boquiabierto. Hubiera dejado boquiabiertos a todos. Pero, cuando la vida llama a tu puerta y abres, dejas que entren muchas cosas.
El gimnasio tenía todas las luces encendidas, y cuando sus ojos se acostumbraron al resplandor, descubrió al gordo meditabundo sentado en un montón de colchonetas de lona y fumando un gran puro.
—Oiga —Horace fue al grano—, ¿anoche dijo en serio que podría ganar dinero con mis ejercicios en el trapecio?
—Pues claro —dijo el gordo, sorprendido.
—Bueno, he estado pensándolo, y creo que me gustaría intentarlo. Podría trabajar los sábados, tarde y noche, y con regularidad si me pagan lo suficiente.
El gordo miró el reloj.
—Muy bien —dijo—. Tenemos que ver a Charlie Paulson. Te contratará en cuanto te vea trabajar. No vendrá hoy, pero yo me ocuparé de que venga mañana por la noche.
El gordo cumplió su palabra. Charlie Paulson fue la noche siguiente y pasó una hora maravillosa viendo cómo el prodigio volaba por los aires en asombrosas parábolas, y al otro día, por la noche, llegó con dos hombres voluminosos que parecían haber nacido fumando puros y hablando de dinero en voz baja y apasionada. Y el sábado siguiente el torso de Horace Tarbox hizo su primera aparición profesional en una exhibición gimnástica en los Coleman Street Gardens. Y, a pesar de que el público casi alcanzaba la cifra de cinco mil personas, Horace no se puso nervioso. Desde niño había dado conferencias y había aprendido los trucos para distanciarse del público.
—Marcia —diría alegremente más tarde, aquella misma noche—, creo que hemos superado el bache. Paulson cree que puedo debutar en el Hipódromo, lo que significaría un contrato para todo el invierno. Ya sabes que el Hipódromo es el mayor…
—Sí, creo que he oído hablar del Hipódromo —lo interrumpió Marcia—, pero me gustaría saber más de esos ejercicios que haces. ¿No serán un suicidio espectacular, no?
—Son una tontería —dijo Horace tranquilamente—. Pero si se te ocurre una manera más agradable de matarse que arriesgándose por ti, dime la manera y así moriré.
Marcia se le acercó y lo abrazó con fuerza.
—Bésame —murmuró— y dime Corazón. Me gusta que me digas Corazón. Y dame un libro para leer mañana. Estoy harta de Sam Pepys: quiero algo insignificante y truculento. Me vuelvo loca sin hacer nada todo el día. Me gustaría escribir cartas, pero no tengo a quién escribirle.
—Escríbeme a mí—dijo Horace—. Leeré tus cartas.
—Ojalá pudiera —suspiró Marcia—. Si conociera las palabras suficientes, te escribiría la carta de amor más larga del mundo, y nunca me cansaría.
Y, durante los dos meses siguientes, Marcia se cansó mucho, y noche tras noche un atleta joven y angustiado y de aspecto abatido apareció ante el público del Hipódromo. Y dos días seguidos lo sustituyó un joven que vestía camiseta celeste en vez de blanca y consiguió muy pocos aplausos. Pero, pasados aquellos dos días, Horace reapareció, y quienes se sentaban cerca del escenario notaron una expresión de felicidad beatífica en la cara del joven acróbata, incluso cuando, jadeante, daba volteretas en el aire sin dejar de contorsionar los hombros de un modo original y sorprendente. Después de la actuación, dejó plantado al ascensorista, subió las escaleras de ciríco en cinco, y entró de puntillas, con mucho cuidado, en el dormitorio en silencio.
—Marcia —murmuró.
—¡Hola! —Marcia le sonreía tristemente—. Horace, quiero que me hagas un favor. Mira en el cajón superior de mi mesa y encontrarás un montón de folios. Es un libro, bueno, algo así, Horace. Lo he escrito durante estos tres meses mientras estaba en la cama. Quiero que se lo lleves a Peter Boyce Wendell, el periodista que publicó mi carta. Te dirá si es un buen libro. Lo he escrito como hablo, como escribí la carta que le mandé a Wendell. Sólo cuento muchas cosas que me han pasado. ¿Puedes llevárselo, Horace?
—Sí, cariño.
Se inclinó sobre la cama, hasta que su cabeza se apoyó en la almohada, junto a la cabeza de Marcia, y empezó a acariciar su pelo rubio.
—Queridísima Marcia —dijo con ternura.
—No —murmuró ella—, llámame como te he dicho que me llames.
—Corazón mío —susurró con pasión—, corazón mío, queridísimo corazón.
—¿Cómo la llamaremos?
—La llamaremos Marcia Hume Tarbox —dijo de un tirón.
—¿Por qué Hume?
—Porque es el amigo que nos presentó.
—¿Sí? —murmuró Marcia, sorprendida y soñolienta—. Creía que se llamaba Moon.
Se le cerraron los ojos, y, segundos después, el lento y profundo subir y bajar de las sábanas sobre su pecho mostraba que se había dormido.
Horace se acercó de puntillas a la mesa, abrió el cajón superior y encontró un montón de páginas apretadamente garabateadas a lápiz de arriba abajo. Leyó la primera página:
SANDRA PEPYS, SINCOPADA
Por Marcia Tarbox
Sonrió. Así que Samuel Pepys le había impresionado después de todo. Pasó la página y empezó a leer. Se agrandó su sonrisa. Siguió leyendo. Media hora después se dio cuenta de que Marcia se había despertado y lo miraba desde la cama.
—Cariño —le llegó el murmullo.
—¿Qué, Marcia?
—¿Te gusta?
Horace tosió.
—No puedo dejar de leerlo. Es estupendo.
—Llévaselo a Peter Boyce Wendell. Dile que obtuviste las máximas calificaciones en Princeton y que debes saber cuándo es bueno un libro. Dile que éste es una revolución.
—Muy bien, Marcia —dijo dulcemente. Volvió a cerrar los ojos y Horace se acercó y la besó en la frente, y se quedó mirándola un instante con piadosa ternura. Luego salió de la habitación.
Toda la noche bailaron ante sus ojos las letras desgarbadas, la puntuación estrafalaria, un sinfín de errores gramaticales y faltas de ortografía. Se despertó varias veces de madrugada, lleno siempre de solidaridad, una solidaridad cada vez mayor, caótica, hacia este íntimo anhelo de Marcia de expresarse a través de las palabras. Para él había algo infinitamente patético en aquello, y por primera vez en muchos meses le volvieron a la cabeza sus propios sueños, casi olvidados.
Había pensado escribir varios libros de divulgación que popularizaran el nuevo realismo tal como Schopenhauer había popularizado el pesimismo y William James el pragmatismo.
Pero la vida había seguido otro camino. La vida agarra a la gente y la fuerza a hacer increíbles acrobacias. Se rió al recordar aquella llamada a la puerta, la diáfana sombra sobre Hume, la amenaza del beso de Marcia.
—Y sigo siendo el mismo —dijo en voz alta, en la cama, despierto y a oscuras—. Yo soy el mismo que se sentaba en Berkeley y temerariamente se preguntaba si aquella llamada tendría existencia real en el caso de que mi oído no hubiera estado allí para oírla. Sigo siendo el mismo, el mismo individuo. Me podrían electrocutar por sus crímenes. Pobres almas vaporosas que intentamos expresarnos a través de algo tangible: Marcia, a través del libro que ha escrito; yo, a través de los libros que no he escrito. Intentamos elegir nuestros medios de expresión, y acabamos tomando los que encontramos, y quedamos contentos.
V.
Sandra Pepys, sincopada, con un prólogo del periodista Peter Boyce Wendell, apareció por entregas en eljordan’s Magazine y, como libro, en marzo. Desde la primera entrega atrajo la atención de todo el mundo. Un tema trillado —una chica de un pueblo de Nueva Jersey que llega a Nueva York para ser actriz de teatro—, tratado con sencillez, con un estilo vivísimo y singular y un cautivador poso de tristeza en la insuficiencia de su vocabulario, alcanzaba un encanto irresistible.
Peter Boyce Wendell, que abogaba en aquel tiempo por el enriquecimiento del idioma de Estados Unidos mediante la adopción inmediata de palabras vernáculas, vulgares y expresivas, fue su principal padrino e impuso atronadoramente su opinión por encima del manso bromuro de los críticos convencionales.
Marcia recibió trescientos dólares como anticipo, y el dinero llegó en el momento más oportuno, pues, aunque lo que ganaba mensualmente Horace en el Hipódromo superaba el sueldo más alto de Marcia, la joven Marcia lanzaba ya agudos chillidos que los padres interpretaron como una petición de aire puro. Así que, en los primeros días de abril, alquilaron un bungalow en Westchester, con jardín, garaje y sitio para todo, incluido un inexpugnable estudio a prueba de ruidos, en el que Marcia prometió de buena fe al señor Jordán que, en cuanto su hija moderara sus exigencias, se encerraría a crear literatura inmortalmente iletrada.
«No está nada mal», pensaba Horace una noche mientras regresaba a casa desde la estación. Iba sopesando varias propuestas que había recibido, una oferta para actuar cuatro meses como estrella de un vodevil, y la posibilidad de volver a Princeton para dirigir el gimnasio. ¡Curioso! Había pensado volver para dirigir el departamento de Filosofía, y ahora ni siquiera lo había impresionado la llegada a Nueva York de Antón Laurier, su antiguo ídolo.
La grava crujía estrepitosamente bajo sus zapatos. Vio la luz en el cuarto de estar y vio un coche grande aparcado en la calle. Probablemente sería el señor Jordán, que había vuelto para convencer a Marcia de que se pusiera por fin a trabajar.
Marcia lo había oído llegar y su silueta se dibujaba en la puerta iluminada, como si hubiera salido a recibirlo.
—Ha venido un francés, está ahí —murmuró, nerviosa—. No sé cómo se pronuncia su nombre, pero suena terriblemente profundo. Tendrás que hablar con él.
—¿Un francés?
—No me preguntes más. Llegó hace una hora con el señor Jordán y dice que quería conocer a Sandra Pepys y no sé qué más cosas.
Dos hombres se levantaron cuando Marcia y Horace entraron en la casa.
—Hola, Tarbox —dijo Jordán—. Acabo de reunir a dos celebridades. He venido con el señor Laurier. Señor Laurier, me gustaría presentarle al señor Tarbox, el marido de la señora Tarbox.
—¡El señor Laurier! —exclamó Horacio.
—Pues sí. No podía dejar de venir. He leído el libro de su mujer, y me ha encantado —rebuscaba algo en el bolsillo—. Ah, y también he leído algo suyo. He leído su nombre en el periódico de hoy.
Finalmente consiguió sacar el recorte de una página de periódico.
—¡Léalo! —dijo impaciente—. Dice algo sobre usted también.
Los ojos de Horace brincaron por la página.
«Una inequívoca aportación a la literatura en inglés norteamericano», decía. «No busca el tono literario: ahí radica la verdadera calidad del libro, como en Huckleberry Finn.»
La mirada de Horace descendió hasta otro párrafo, que leyó deprisa, horrorizado:
«La relación de Marcia Tarbox con el mundo del espectáculo no es únicamente la de una espectadora: está casada con un artista. El año pasado se casó con Horace Tarbox, que cada tarde deleita a los niños en el Hipódromo con su maravilloso espectáculo de volatinerías. Se dice que la joven pareja se apodan a sí mismos Cabeza y Hombros, refiriéndose sin duda al hecho de que la señora Tarbox aporta las cualidades intelectuales y literarias, mientras los hombros flexibles y ágiles de su marido contribuyen equitativamente a la prosperidad familiar. La señora Tarbox parece merecer el tan manido título de prodigio. Con sólo veinte años…»
Horace dejó de leer y, con una expresión extraña en los ojos, miró fijamente a Antón Laurier.
—Me gustaría darle un consejo —empezó, con voz ronca.
—¿Cuál?
—Sobre las llamadas a la puerta. ¡No responda! No les haga caso. Ponga una puerta acolchada.
Sobre el autor.
Francis Scott Fitzgerald (Saint Paul, Minnesota, 24 de septiembre de 1896 – Hollywood, California, 21 de diciembre de 1940), fue un novelista estadounidense de la época del jazz.
Cabeza y hombres (“Head and Shoulders”) (originalmente publicado en The Saturday Evening Post,i> 192 (February 21, 1920)
Flappers and Philosophers (1920)


